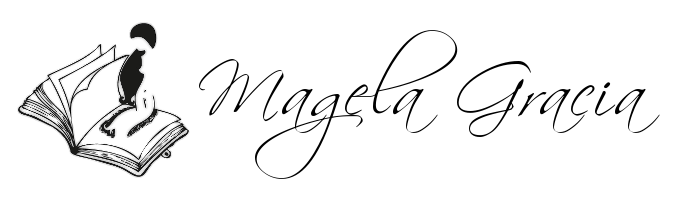– Te dije que valía la pena verla.
– Y acertaste.
Vaya si acertaste, pienso, mientras me vuelvo a recostar en la silla de madera y enea al lado del escenario para prestar la máxima atención a esas notas que las uñas del guitarrista le están arrancando a las cuerdas. Otro músico, sobre una caja, golpea de forma rítmica y acompasada, tratando de hacer que los dos sonidos se compenetren con las palmas de un tercero, que no te quita ojo de encima. A ti, que aun no te has movido de tu pared falsamente colocada, pladur con terminación imitando a ladrillo visto, apoyada desde el principio con tu espalda. Una pierna al suelo, otra con el tacón ancho contra la plancha de yeso. Los volantes irregulares desperdigados por entre ellas. Las faldas abiertas en el centro, la rodilla expuesta…
Tus rizos negros cayendo en cascada, arremolinados detrás de las orejas y sobre los hombros desnudos. Negros, negros; no hay un término medio para ellos. Y brillan ante las antorchas dispuestas alrededor del tablado, con la irrealidad propia que siempre concede el fuego a lo que adorna.
Tú… La bailaora…
Tras de ti surge la figura masculina que todos odiamos al instante, el hombre que aparta tus manos y cubre tus pechos con las suyas para disfrutar de las formas plenas de mujer salvaje que ofreces al respetable, sentado delante. Canalillo de infarto cuando las estruja, y los pezones oscuros casi salen de la tela. Los dedos aferran la tela, insinuando rasgarla, pero la presión se relaja y abandonan la zona para subir hasta el cuello, manejándolo para mover la cabeza, apartando rizos, y depositar un beso largo que lo recorre, sin despegarse de tu piel. Baja en beso y desciende hasta tu clavícula, y allí, mientras te muerde, ofrece sus dedos a tu boca entreabierta, de labios pintados de un rojo intenso. Miras al público mientras recorres una yema con tu lengua. Su otra mano llega a tu hombro y los agarra con fuerza, eleva tu brazo y acaricia tu costado marcando la tela que se pega con el sudor bajo tu axila. Y te zafas…
Te miran a ti… yo al menos lo hago. Parada a un lado, brazos en jarra con los volantes entre tus dedos, enseñando los muslos morenos y suaves. Preparada, expectante. Tensa, también. Miras los pasos de tu compañero, cuentas con tu tacón las palmas y los golpes en el cajón; sientes las guitarra acariciar con sus llantos tu espalda. Y lo acompañas.
Cierto… nadie lo mira a él, nadie. Y eso que la destreza en sus miembros cubiertos de negro no dejan lugar a engaño, te acompaña en tus movimientos y sin sus manos sobre tu cuerpo no hay diferencias con cualquier otro espectáculo… Pero no. No… Miento. La diferencia la pones tú, tu sexo salvaje que exprimes para entregárnoslo entre tus vaivenes de cadera, pasos fuertes y contoneos. Pero sus palmas abrasando tu piel, como si fueran las mías sobándote entera… Eso me tiene ardiendo el alma, por no reconocer que también la verga. Mi amigo, a mi lado, se ha recolocado varias veces al suya en el interior de los pantalones. Estamos pensando en lo mismo…