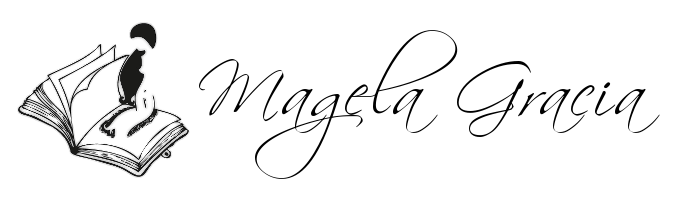Cartas de mi Puta, el blog que abrí hace cinco años, fue en su momento una recopilación de relatos que le fui mandando a mi novio-amante, tras descubrir que yo era, simplemente, la chica con la que pasaba los ratos libres.
Tenía yo por entonces unos veinte años, estaba en la universidad estudiando enfermería, y acababa de salir de una relación con un chico, también mayor que yo, que me había dejado muy mal sabor de boca. Me sentía decepcionada con los hombres, con lo poco que me aportaban, con lo tontos que resultaban ser al final cuando se enfrentaban a una mujer que tenía las cosas claras.
Siempre me habían llamado la atención los chicos con una personalidad muy marcada. Probablemente ese gusto fuera impronta de mi padre, que al ser militar tenía un carácter de lo más fuerte a la hora de imponerse en mi vida. Al final, los hombres anodinos me pasaban por completo desapercibidos. Un día apareció ese hombre en mi camino. Por ponerle nombre, y para seguir la tradición, digamos que se llamaba Oscar.
Cosas de jugar con la letra O…
Oscar me prendó desde el primer momento. Me sacaba una buena tajada de años, era culto, sensual, atrevido, todo un caballero y tremendamente detallista. Supo seducirme, y le resultó muy fácil teniendo en cuenta que yo era, por entonces, una chiquilla que usaba camisetas de Piolin y soñaba con el caballero andante que supiera mantener una conversación decente conmigo sin que se le fueran los ojos a mi culo o a mis tetas.
Me habló. Me sedujo.
Y tuve que ir a buscar una de las palabras que había utilizado al diccionario.
Si conseguía aventajarme en léxico… ese hombre tenía que ser para mí.
Pero nada más lejos de la realidad. Yo fui suya, y él nunca me dejó obtenerle por completo.
Recuerdo el día que fue a buscarme a la salida de la facultad de enfermería un cálido día de verano. Hacía una semana que hablábamos por teléfono. Sí, hablábamos. En aquella época, hace ya más de quince años, nos teníamos que valer de un teléfono móvil enorme y mensajes de texto que permitían menos caracteres que Twitter. Con eso como único medio para poder mantener contacto, ya te puedes imaginar que había que quedar más, y hablarse por móvil menos.
Estaba moreno. Muy moreno. Destacaba su cuerpo enorme, formado en el gimnasio a base de horas de entrenamiento, sobre la chapa blanca de su coche. Llevaba una camisa, también blanca, remangada hasta los codos, y permanecía apoyado sobre la puerta del vehículo, con las manos cruzadas sobre el pecho, al igual que las piernas, que llevaba cubiertas por unos ajustados pantalones vaqueros.
Estaba tremendo.
Yo salí ese día de clases acompañada de mis compañeras de carrera, esas que temían que de un momento a otro pudiera tratar de arrebatarles a su novio. Por aquel entonces, y ahora también, tenía yo muy mala fama entre el género femenino. No me llamaban puta a la cara, pero lo hacían por lo bajo seguro. No todas, desde luego, que muchas entendían que yo la sexualidad la entendía de una forma muy diferente, y toleraban mis excesos y mi vestuario.
Pues a lo que iba. Salimos del edificio, y mis amigas se quedan con la boca abierta cuando me despido de ellas para ir a darle un provocativo beso en los labios al tío bueno que me está esperando aparcado justo delante de nosotras.
Se ríen, se despiden, se van…
Oscar tenía la facilidad de tenerme todo el tiempo como una tonta, mirándolo mientras hablaba. Mandíbula cuadrada, de esas que tanto me gustan, muy rasurado por entonces, depilado de arriba abajo, con el pelo negro colocado de cualquier manera, siempre dispuesto a que yo pudiera agarrarlo mientras lo besaba.
Manos perfectas. Enormes, venosas, arregladas. Pero no eran suaves, ni mucho menos. Estaban encallecidas por el roce constante de las pesas, por muchos guantes que se pusiera. Me volvían loca. Supongo que de ahí me viene el fetiche de las manos. El de las perlas no lo tengo muy claro aún, pero cuando lo sepa seguro que acabo contándolo en alguno de los blogs.
Manos hechas para sujetarme en vilo mientras me besaba, elevada unos veinte centímetros del suelo, sin que diera la impresión de que yo le pesaba.
Era mi novio por entonces…
Mi novio perfecto.
Ese que me llamaba para llevarme a cenar a un sitio elegante, el que alquilaba una habitación de hotel para follar, el que me hacía regalos sin venir a cuento, el que me acariciaba la cara con dulzura antes de sujetarla con posesión para arrebatarme los labios y hacerlos suyos.
Ese era mi novio.
Pero fue mi amante.
¿Quieres saber cómo sucedió?