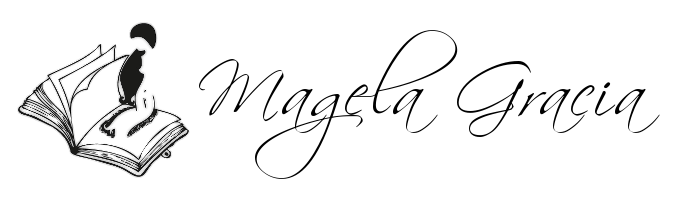Llevaba una semana siendo la perfecta trabajadora, la perfecta amiga y la perfecta deportista.
Necesitaba un respiro.
Las buenas intenciones se afrontan muy bien los lunes por la mañana (o los domingos por la noche) pero al llegar el viernes pasa lo que nos ocurre con la dieta. Tenemos ganas de pecar.
Y yo, tras una semana sin querer coger el teléfono a mi ex (que me llamaba varias veces al día), evitando los lugares donde podría encontrarlo, o al menos los horarios en los que sabía que podría cruzármelo, estaba como loca por marcar su número de teléfono y escuchar su voz.
La carne es débil. Al menos… la mía.
Necesitaba una buena juega con mis chicas. Ellas siempre habían sido la voz de la cordura en mis etapas de locura, y yo había tratado de corresponderles de la misma forma cuando andaban en sus peores horas. Todas las mujeres necesitábamos largas tardes de tertulia con un café entre las manos y algo de olor a chocolate como promesa. Mis amigas se habían portado como nunca conmigo.
Tenía el lujo de poder llamar amigas a las mejores mujeres de la ciudad, y estaba casi segura de que no estaba exagerando. Si había personas que podían sacarme una sonrisa en un momento de crisis como aquel, esas eran ellas. Y llevaban toda la semana turnándose para acompañarme a casi todas partes, las muy sufridas. Gimnasio, almuerzos y cenas, compras, paradas esporádicas para surtirnos de chocolate…
Las había tenido conmigo en el baño, incluso cuando me dio un ataque de lágrimas a mitad de semana.
Debía invitarlas a una cena. Se la debía por las horas en las que me había pasado comiéndoles el coco con mis historias. Las pobres habían tratado de consolarme y animarme a partes iguales. Además, habíamos tenido un par de magníficos momentos en los que, simplemente, lo maldijeron conmigo. Ninguna de ellas se esperaba que la relación perfecta que yo les había descrito durante un año hubiera acabado de aquella manera. Por lo tanto, el lunes en el almuerzo había tocado dejarlas a las tres con la boca abierta.
– Lo he dejado-, informé, nada más sentarnos en la mesa del restaurante para almorzar.
– ¿Te has vuelto loca?- me preguntó Oriola, que acababa de pedirle al camarero su sempiterna Coca Cola-. ¿Qué ha pasado?
No por nada las chicas me habían visto marcharme el viernes con él, luciendo la mayor de mis sonrisas. Nada hacía presagiar lo mal que acabaría la conversación dentro de su coche.
– Resulta que es un enorme capullo y que tiene pareja.
Ojos como platos, manos a la cabeza, y unas cuantas maldiciones. Me uní a los insultos, por supuesto. Me acababa de levantar de la cama tras un fin de semana horrible, y cualquier cosa era preferible a volver a tener por compañero al televisor y al helado, y por único humano visible el repartidor de pizzas.
– ¡Será hijo de puta!
– Lo es, lo es…
Les conté lo poco que sabía, ya que yo, en verdad, no me había quedado a escuchar mucho las explicaciones de Octavio. Ahora tenía muchas más lagunas de las que deseaba, pero en aquel coche había empezado a hacer demasiado calor, y yo no tenía ganas de demostrarle lo mucho que me había herido echándome a llorar. Él habría acudido a brindarme su abrazo, a secar mis lágrimas con sus besos, y probablemente yo habría acabado sucumbiendo a ellos, buscando su contacto.
Tal vez habría perdonado a mi novio.
“No, mi ex. Tenlo muy claro.”
Eso había pasado el lunes.
Y ya estábamos otra vez en un jodido viernes.
Cinco largos días desde que me levanté y mandé a la mierda a mi novio, y había sustituido la quema de calorías del sexo con un extra de ejercicio en el gimnasio. Cambiando de horario, por supuesto. Que siempre quedaba con Octavio para sudar un poco juntos antes de seguir sudando en mi apartamento.
Por suerte, él no tenía mucha disponibilidad para intentar coincidir conmigo si yo empezaba a ir al mediodía al gimnasio, antes del almuerzo. Y, después de tantos meses, entendía el motivo.
¿Cómo no iba a tener siempre prisa, si tenía que complacer a dos novias?
Me daba rabia darme cuenta ahora de lo obvio. No se quedaba a dormir en casa salvo en contadas ocasiones. No podíamos quedar sino para cenar en mi piso entre semana, tras el gimnasio diario y un encuentro cuerpo a cuerpo en cualquier lugar de la casa. Si le pedía que se quedase me contestaba que al día siguiente tenía que madrugar mucho, y que necesitaba descansar en su cama. Fui una tonta pensando que tan importante era su propio colchón como para negarme su abrazo al menos una vez en semana.
Ahora me daba cuenta de las verdades que antes no vi, y que debieron hacer sonar mis alarmas. Fines de semana casi siempre ocupados con su familia, a la que nunca llegué a conocer. Trabajo enigmático que lo requería demasiado a menudo como para que no debiera cobrar un suculento plus de disponibilidad de veinticuatro horas, hoteles en vez de su casa, siempre en coche en vez de en moto, y preferiblemente por separado… Miles de datos que clamaban al cielo que me fijara en que aquello no era normal.
Pero yo, simplemente, estaba enamorada.
Cuando estás loca por alguien no le prestas atención a los detalles, y simplemente tratas de permanecer más tiempo con esa persona. Te vas creyendo las mentiras, porque al final quieres hacerlo, y porque el que miente suele tener una gran maestría para engañarte.
Octavio me engañó durante todos los meses que duró nuestra relación, pero no tenía más referencias acerca del engaño. Algo tan básico como si estaba casado o sólo convivía con la otra. Si había hijos de por medio, hipoteca conjunta y demás historias de pareja. No sabía siquiera si la amaba…
Si nos amaba a las dos, o si con cualquiera de las dos fingía.
Ahora imaginaba que cada vez que salía de mi apartamento a las diez de la noche era porque iba a recogerla al trabajo para luego dormir juntos en su acogedora casa de pareja respetable. Cada vez que recibía una llamada del trabajo en plena cena y se disculpaba con un rápido beso para salir corriendo era porque ella lo reclamaba antes de la hora acordada por la mañana. Si lo llamaba por la mañana y no contestaba al teléfono era porque estaba su novia presente, o si era imposible quedar con él para una escapada de fin de semana era porque todos los tenía ocupados con la oficial.
Me imaginaba tantas cosas que a veces tenía ganas de tirarme de los pelos por idiota. De nada servía torturarme con tanta conjetura. Tenía una mujer a la que prefería estar unido en vez de quererme a mí en exclusiva.
Yo solamente era la amante.
Con esas ideas en la cabeza había ido lidiando hasta la llegada del nuevo viernes. Hora de salir de la oficina, hora en la que Octavio venía a buscarme en su precioso coche y pasábamos una agradable tarde en el hotel que hubiera elegido… hasta las diez de la noche. Alguna vez, las menos, me sorprendió diciéndome que se podía quedar a dormir conmigo, pero fueron tan pocas que debía forzar la memoria para recordar las fechas.
– Mentirosa-, me dije, cerrando los cajones de mi escritorio, dando por finalizada la jornada laboral-. Las recuerdas todas.
Ciertamente, había atesorado esas pocas ocasiones en las que pude acurrucarme en el hueco entre su hombro y su brazo y me dispuse a dormir compartiendo el calor, además del sudor por el sexo desenfrenado. Había sido la mujer más feliz del mundo, y me habían servido para estar aún más enganchada a él.
Mi hermana hubiera comentado que se trataba de la misma táctica que usaba un pescador para cansar al pez una vez ha picado el anzuelo. Tira y recoge… Ella se habría dado cuenta del juego de Octavio. Una lástima que viviera en el extranjero y no lo hubiera conocido nunca.
Esas noches compartiendo cama me compensaban luego las largas semanas de vuelta a la rutina, a vernos un par de horas y siempre con los mismos fines. Algo de ejercicio, algo de sexo, algo de comida…
Se lo puse demasiado fácil al muy gilipollas.
Abastecía sus necesidades conmigo en una especie de avituallamiento amoroso. Se surtía de lo que necesitaba, y luego iba a buscar a su novia a su trabajo, o a donde fuera, para contarse mentiras sentados en el sofá de su casa, antes de irse a la cama. Tal vez incluso cenaban, que conmigo nunca abusaba. Y las calorías que ingería antes del sexo las compensaba luego follándome de pie contra la pared del salón nada más cruzar la puerta.
Y, sin querer, se me mojaron nuevamente las bragas.
El sexo con Octavio siempre había sido maravilloso. Agitado, morboso, pasional. Era un hombre que en cuanto me tenía cerca levantaba la trenza que adornaba mi pelo, la enlazaba entre sus dedos, y me susurraba al oído.
– Te deseo…
Acto seguido se apoderaba de mis labios, y empezaba a sentir sus manos por todo el cuerpo, apremiante y posesivo, como si tuviera miedo de que fuera a desvanecerme de un momento a otro. Ahora, que me había desvanecido, me preguntaba si se empalmaría con igual rapidez con la que yo me había sentido mojada en mi silla.
Miré el teléfono.
Otra vez viernes.
Me llevé las uñas a la boca para contener el impulso de descolgar y marcar su número. Mis piernas temblaron ante la perspectiva de llamarlo, pedirle explicaciones, exigirle que dejara a la otra y se viniera aquella noche conmigo. Tenía que ceder. Me lo debía después de un año engañada, después de usarme como una muñequita, después de tantas malas noches que no compartió conmigo y sí con ella.
Aquella noche me la debía.
Me debía tantas explicaciones. Y yo le debía tantos insultos…
Menos mal que Oriola, que además de amiga era compañera de trabajo, entró en ese momento en mi despacho. Me vio mirando el teléfono como si lo odiara y amara al mismo tiempo, y se apresuró a levantarme de la silla y a buscar mi chaqueta que permanecía colgada en el perchero.
– ¡Por fin es viernes!
Sí. Otro maldito y jodido viernes.