¿Tu piel aún no lo entiende?
Has hecho cincuenta y cuatro veces la maleta… y te la he deshecho cincuenta y cuatro. ¿No te dice eso algo… a estas alturas?
No, tu piel no lo entiende.
Me gusta deshacer tus maletas…
Sé que tratas de borrarme todas las noches, cuando no regreso a casa de madrugada, mientras lloras y mojas las sábanas. Sé que desarmas los cajones, que tiras por las ventanas mis papeles, que te metes en la ducha y tratas de sacarte mi olor en ella.
Sé que te hago daño…
También sabes que me importas.
No me dejas porque cada pieza de ropa que metes en esa horrible y estúpida maleta tiene grabada la imagen de cuando te desnudé y las hice caer al suelo, rodando por tu piel para exponerla a mis ojos lascivos. No la cierras y la coges por el asa porque no consigues llevarte los momentos que nuestras sombras fueron dejando marcados en las paredes de mi casa, mientras apartaba tus cabellos de tu cuello para morderte en ese ángulo del hombro que te hacía perder la cabeza.
Que te hace perder la razón…
No abres la puerta porque tienes demasiados recuerdos de tu cuerpo sobre esa madera maldita y gastada, sobre la que mil veces he apoyado tus nalgas desnudas, metiendo mis caderas entre las tuyas para apartar las lágrimas de angustia de tus mejillas, bebiéndomelas todas…
Mil veces has tratado de huir de mí cuando llegaba a una hora que no era, de ninguna de las maneras, apropiada…
Pero eso no es lo que más te destroza el alma, ¿verdad?
Por la mañana, tras dejar que mi lengua te recorriera entera, te hiciera gemir y estremecer, y arrancara tus penas de los ojos enrojecidos y rabiosos por la impotencia, me llevabas a la ducha. Allí me desnudabas siempre, cerrando los párpados para no mirarme y ver las marcas, pero sabiendo que estaban allí como si las estuvieras recorriendo con la yema de los dedos… Lo que no podías hacer era dejar de oler los otros perfumes que venían prendados de ella y para los que no encontrabas escapatorias… ni yo excusas.
Entrabas conmigo en la ducha, abrías el grifo sin mirarme, y poniéndome de espaldas hacías correr el agua desde mis hombros a mis nalgas… llevándose las gotas sus olores.
Llevándoselas a ellas. A todas. A la de siempre…
Dejabas que el agua cayera, purificadora, mientras por tus mejillas volvían a correr tus lágrimas, queriendo que fueran capaces de llevarse las tristes verdades por el desagüe…
Frotabas con la esponja con el olor que compraste para mí… que disimulaba el olor que dejaban las otras, observando la espuma resbalar desde los hombros a las nalgas, haciendo el giro en la curva de mi cadera, donde tantas veces te enganchabas para dejarte amar como si fueras la única…
El recuerdo de ellas se iba sumidero abajo, al igual que tus lágrimas.
Yo deshacía, entonces, tu maleta…
Cajones abiertos, papeles revueltos, sábanas rasgadas, cristales rotos por cualquier parte. Levantaba la cabeza, te miraba y extendía la mano… y tú acudías a tomarla y a llevarla a tu mejilla, para apoyar la cabeza y buscar la seguridad que se había llevado las horas oscuras de la noche a solas. Cerrabas los ojos, llorabas en silencio… y besabas mi palma abierta, saboreando el salado de tus lágrimas y las caricias que te había negado de ellas, regalándoselas a otras.
Adorabas mis manos.
Cincuenta y cuatro veces deshice tu maleta… y allí estaba la número cincuenta y cinco. Llena, abierta, con las prendas colocadas de cualquier manera. Me la pusiste al lado de la cama, en el suelo, donde solían reposar las ropas cuando te las arrancaba del cuerpo con ansia y hambre, delante de la puerta que nunca cerrábamos porque generábamos demasiado calor en el interior como para que nos valiera sólo abrir las puñeteras ventanas…
La calle despertaba fuera… y tú no estabas dormida en la cama.
- No me engañas… no te has ido sin la maleta-, susurré, recorriendo con la vista la alcoba revuelta, como siempre la dejabas tras el berrinche de mi ausencia.
Todos los muebles tenían encima velas encendidas, y varias varitas de incienso se consumían en retorcidas volutas de humo, llenándolo todo de cenizas. Llamas que bailaban al son que marcaba la brisa de la mañana que entraba por la ventana abierta. Fuera, sirenas con ínfulas de urgencia impregnaban el asfalto, y los trinos de los pájaros me regalaron sus mentiras alegres, enredando las notas en las ramas de los árboles que no miraba.
La habitación olía a todo… menos a nosotros.
En el baño corría el agua. Las sombras generadas por el baile de las llamas me condujeron por un suelo de madera mojado, donde las huellas de tus pies pasaron a pisar la cerámica blanca y negra de la greca que siempre te había enamorado, y sobre la que tantas veces cubrí tu cuerpo con el mío, al lado de la bañera, aferrando tus cabellos para que me ofrecieras tu cuello para lamerlo.
El grifo de la ducha estaba abierto… dejando correr el agua.
Pero tú estabas en la bañera.
También en el lavabo había velas, y sobre el mueble de las toallas, y en las esquinas… Por todas partes titilaban las llamas. Imagino que también había incienso aunque no me puse a buscarlo. El olor era tan cargante que no entendí que pudieras respirar allí, a pesar de que estuviera también la ventana del baño abierta. Tus curvas se escapaban, rompiendo la continuidad de la superficie del agua, extrañamente blanca. Los cabellos revueltos se arremolinaban en torno a tu rostro, con los ojos cerrados y los labios deliciosamente abiertos.
Pero tu piel era otra…
Roja, arañada, raspada…
Las nalgas, los muslos, el abdomen y la espalda. Los pechos, los brazos, y ese ángulo del hombro que tantos gemidos me había regalado. Incluso las mejillas estaban sonrosadas.
Había rastros de sangre en la esponja con la que tantas veces lavaste mi espalda…
Habías frotado con ella tu cuerpo durante horas, a la luz de las velas…
- Si no consigo que huelas a mí tal vez me sirva no oler yo a ti…
Tus palabras sonaron tan amargas…
Me apoyé en el borde de la bañera exenta, esa con patas torneadas que elegimos juntos en un arrebato en un viaje a Venecia, y que sabíamos que ninguno de los dos podía permitirse de lo cara que era. Simplemente nos vimos dentro, rodeados de blanco, gozando de los placeres de la carne del otro, mientras el agua rebosaba con cada uno de los movimientos de nuestras caderas…
De tus caderas cabalgando las mías, con tus pechos erizados rogando caricias que dejaban marca.
Nos vimos llenándola de espuma hasta dejar perdido el cuarto de baño. Tuve que reformar toda la estancia para que cupiera la puñetera bañera, y reforzar el suelo por si era tan pesada que la vieja estructura de nuestro nido -perdido en un ático desde el que la ciudad despertaba antes porque a nuestra ventana siempre acudía antes el sol de la mañana- se venía abajo y caía dejando un simpático agujero desde el que espiar a los vecinos en su cuarto de baño…
Reformé sin dinero porque era nuestra bañera.
Porque en ella iba a arrancarte los mayores gemidos, y tú ibas a llevarte mil veces en ella la polla a la boca.
No sé si ya habíamos cumplido ese objetivo y teníamos que renovar los votos. No soy hombre de llevar muchas cuentas…
Mis orgasmos siempre los recuerdas tú… al igual que yo me regocijo en todos los que le arranco a tu entrepierna. ¿Quién puede enumerarlos?
El agua no olía a nosotros. Era un aroma nuevo, malicioso e insultante, como lo era ahora la imagen de la maleta abierta a los pies de la cama, sobre un millón de papeles rotos, partituras y cartas que nos enviábamos para volver a conquistarnos el uno al otro… tras nuestras eternas peleas.
Tu piel no olía a mí… pero eso tenía arreglo.
Me diste la espalda, mostrando las nalgas perfectas saliendo de la superficie blanca del agua. La curva de tu cintura se arqueó, alejando tu piel y sumergiéndola para buscar refugio en el nuevo aroma que habías elegido para olvidarme…
Para sustituirme.
Llevé un dedo a tu cuello y lo hice resbalar por la espalda, marcada de rojo, donde habías despedazado la piel para arrancarme de ella con la maldita esponja. La tomé en la mano, la escurrí y la arrojé contra el rincón, derribando las velas que emponzoñaban nuestro baño con ese olor que no reconocía. Rodaron, derramaron esperma, se apagaron al poco…
No era tan difícil devolver nuestro olor a nuestro baño… a nuestras pieles.
- No vas a dejarme… no puedes.
Sumergiste la cabeza, haciendo que tus cabellos dibujaran bucles caprichosos alrededor. Me dieron ganas de aferrarlos en una cola y arrastrar tus labios a los míos, para que volvieran a saber a mí…
Pero en ese momento olían a otra, y seguro que también iban manchados de carmín…
Sacaste la cabeza las aguas blancas, del olor que me era esquivo, y giraste el cuerpo para que admirara tus pechos tersos coronados de las deliciosas areolas que siempre me ofrecías en la boca cuando me cabalgabas, empalada hasta el alma.
Quise lamerlas…
- No quiero recordarte… No quiero oler a ti.
Quise decirte que aceptaba la apuesta. Por más que frotaras tu piel para sacarme de ella siempre encontraría la forma de volver a ella, porque a pesar de todo me querías, y porque a pesar de todo… no sabía vivir sin ella.
Sin ti…
“Y con todas si duermes a mi lado…”- habría susurrado Sabina, mientras me dejaba abrazar desde la espalda, con tu pierna en mi cadera, tras follarte con la rabia del que sabe que no soy feliz en otro lado, mientras la humedad de tu sexo se secaba y mi semen manchaba las sábanas que hacían poco por cubrirnos la piel…
- Cuando duermo sin ti… contigo sueño-. Las palabras que conocías, pero que tanto te dolían. No había necesidad de repetirlas. No iban a servir de nada, y me las tragué, junto con ese nuevo aroma…
Quité el tapón de la bañera, cogí el grifo de la ducha y apagué con el agua todas las velas del baño, dejando perdido el suelo. Pateé las botellas que contenían la nueva esencia y tomé de la repisa el gel que tantas veces habías usado para arrancar los restos de las otras.
Cuando regresé a la bañera el desagüe se llevaba los últimos restos de agua blanca, y por tus mejillas habían vuelto a correr las lágrimas.
Di la vuelta a la botella e hice que el gel llegara a tu piel, desde la cadera al muslo, manchándola como me gustaba hacer con mi esencia blanca en el momento de mi orgasmo. Luego los pechos, el abdomen y la espalda. Gasté el puñetero bote y lo mantuve apretado con rabia minutos después de que ya no cayera absolutamente nada de él.
Oliéndote…
Y tú llorando.
Me despojé de las ropas y envolví tu cuerpo con el mío, dejando que volvieras a romper en llanto contra mi pecho, conteniendo las convulsiones de tu rabia con mis brazos.
Oliendo a mí…
Oliendo yo a lo que a ti te gustaba que oliera…
Tenía que volver a deshacer otra maldita maleta. Y tal vez quemarla con las velas que permanecían encendidas en la alcoba, en la que ya reinaba la mañana… y que olía a otras personas…
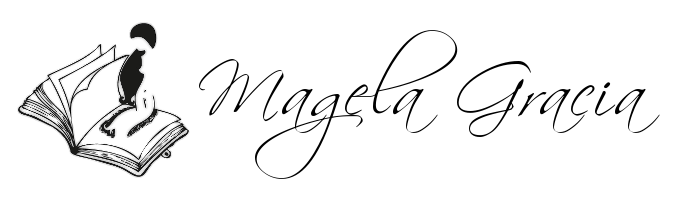









Comments 1
Magela me encanto este cuento, realmente mucho. He leído casi todo lo que has publicado, nada me había llegado tan hondo.