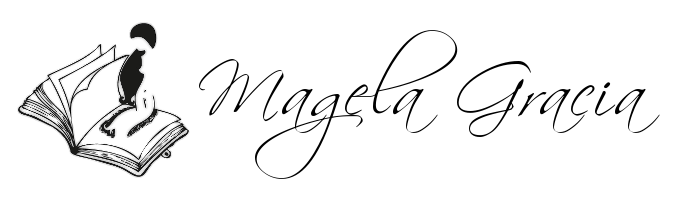Le va contando a todo el mundo se que se llama Donato, que fue reclutado en Palermo por la milicia cuando apenas sabía contar su edad con los dedos de una mano y que su acento era tan raro porque no recordaba haber pasado más de un año en cada uno de los países por los que lo arrastraron, mientras el cabello iba creciéndole en sitios donde antes no tenía y abandonando los lugares de donde nunca pensó perderlo tan joven. Yo me creí la historia de que el callo que lucía en el segundo dedo de la mano derecha se lo había ganado a pulso apretando el gatillo de un Kalashnikov, endureciendo la articulación a la vez que se endurecía su alma con cada ocasión en que veía caer al objetivo a través de la mirilla. Le escuché narrar por lo menos tres veces el encuentro que había tenido cara a cara con un soldado de la resistencia, en el que las hojas de los cuchillos entrechocaron derramando sangre ajena y propia. Lucía con orgullo una mancha de sangre en su gastada bota negra, con cordones ajados que pasaban sin orden ni acierto por los agujeros, presumiendo de una anarquía que otros habrían calificado de desaliño y descuido. Juró no saber si la mancha pertenecía a la herida con la que le segó la vida al soldado o si fue de la que derramó alguna de las que cicatrizarían luego en su mano tras las brutales acometidas. Me explicó que nunca pensó en limpiarla porque le recordaba lo fácil que resultaba perder la vida… o arrancarla.
El otro día lo vi acompañado de un hombretón vestido de blanco, de los que podrían perfectamente lidiar por las noches con los borrachos que montan follones en las discotecas. Al saludarlos en el rincón del parque, donde se habían parado a darle de comer a las palomas, el desconocido me miró extrañado, mientras que el miliciano, con aire ausente, emitía un sonido gutural con el que entendí que pretendía llamar a las ratas voladoras. Lo imaginé en sus tardes de trinchera, agazapado esperando a la siguiente horda de enemigos, usando la misma táctica para hacerse con uno de los animales, retorcerle el pescuezo y desplumarla para convertirla en lo que podría ser su última comida caliente. O, simplemente, su última comida.
Donato no me miró…
Y el corpulento segurata de discoteca disfrazado de enfermero me comentó que en verdad se llamaba Daniel, que había sido tramoyista toda su vida, que el callo que tenía en el dedo se lo habían producido las cuerdas manejando los decorados de los escenarios y que la mancha de la bota era, en efecto, sangre… pero de la que le había escurrido de la nariz cuando intentó usurpar el puesto de protagonista principal en la última obra en la que había trabajado, y que llevaban representando tres años en diferentes idiomas por varios países europeos. El actor lo había golpeado al intentar hacerse con el Kalashnikov de pega en el último acto en plena representación, en la que salió al escenario con un cuchillo de atrezzo, pronunciando una frase en un idioma en el que ninguno de los que lo conocían lo habían escuchado hablar jamás.