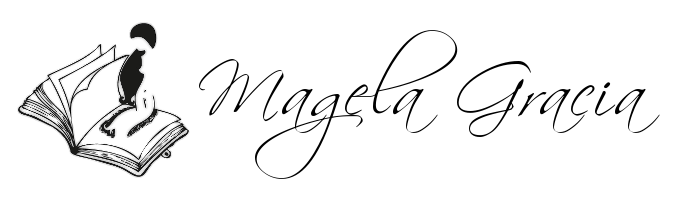– Te prometo, Dios mío, que si me haces salir de ésta dejo de meterme tanta mierda por la nariz.
Allí estaba yo, tratando de respirar mientras los polvos de talco caían sobre mi cara como si de pronto hubiera empezado a llover de forma torrencial dentro de la amplia sala. Al principio estornudé, pero a medida que fue entrando el talco en mis pulmones casi no pude ni hacerlo. Dolía, quemaba… y me sentía más y más desvanecida. Tenía la lengua pastosa e hinchada, recubierta de un talco que me había sepultado las papilas y forrado el interior de los carrillos. La palabra saliva había perdido todo significado, mezclada en mi boca, formando enormes bolas que rodaban hacia el inicio de mi garganta, negandome las palabras que me habría encantado gritar. En la nariz, los mocos se habían solidificado, impidiendo la entrada de un aire que necesitaba desesperadamente que llegara, y que notaba, irremediablemente, que me era esquivo.
– Te lo prometo, no vuelvo a echarme ni una raya más. Pero no dejes que me mate Paul Newman.
El curso era tan aburrido que no me había quedado más remedio que salir al baño para alegrarme la tarde del viernes con un poco de coca. Delante de mí, el tedioso profesor que parecía tener por objetivo el que la mayoría de los alumnos encontráramos las fuerzas necesarias para cortarnos allí mismo las venas hablaba de la materia oscura. Al poco de sentarme nuevamente en la silla, intentando disimular los restos de la droga que me acababa de meter por la nariz, la puerta del aula se abrió de par en par y había entrado el condenado actor agitando un bote de talco, vestido de un blanco inmaculado propio de la fiesta de los indianos. Si al menos hubiera sido Leonardo DiCaprio el que llega a interrumpir la disertación del profesor al entrar y derribar las sillas vacías, luchando con un enorme oso -al que todos sabíamos que era imposible sobrevivir menos el director de la película- habría tenido algo más de sentido la alucinación. Había aprovechado la tarjeta de Cinesa, que hacía descuento los jueves, para ir a quedarme dormida en la butaca de la sala de cine el día anterior. Es más, me habría sentido reconfortada por ir a morir de manos del eterno aspirante al Oscar en vez de hacerlo de las de Newman, que se me había sentado sobre el cuerpo, a horcajadas, y vaciaba su bote de talco sobre mi rostro, contraído en una mueca.
Hasta las lágrimas se habían secado en mis ojos, bajo el maldito polvo blanco. Ya casi ni veía
– Te lo prometo, Señor. No vuelvo a probar la coca. Manda a Paul a Vegueta y deja que pueda respirar otra vez, que ya no me parece tan horrible la materia oscura. Es más, la prefiero… a la materia blanca.