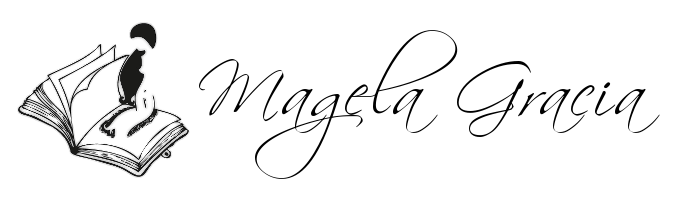1 Abrí los ojos y a la cabeza me vino una canción de Sabina. Nuevamente Sabina. «Y la besé otra vez, pero ya no era ayer… sino mañana. Y un insolente sol como un ladrón entró por la ventana». Incluso me hizo daño la luz de la mañana contra los párpados al cerrarlos, porque el pequeño balcón que ahora recordaba justo a su espalda se había quedado abierto de par en par. Ni persianas, ni contraventanas, ni puertas… No habíamos corrido ni las cortinas. ¿Por qué recordaba, precisamente, esa baranda de forja? Un flash: unas manos aferradas a ella. Las mías. Y, de pronto, las de un hombre a ambos lados, sujetando con determinación el hierro para arremeter por detrás. Con fuerza. Con descaro. Con obscena necesidad. Sí, demasiadas cervezas… Y mojitos, y cava, y lo que hubiera acabado bebiendo aquella noche. No sabía dónde estaba pero sí con quién. Al menos… recordaba su nombre. «Mierda, no, no lo recuerdo». El pingüino. ¿Seguro? Parpadeé un par de veces y conseguí mantener los ojos abiertos un par de segundos, los justos para recorrer sus facciones relajadas por el sueño. Cabello revuelto, una pequeña sombra de una barba de color claro en la zona del mentón y líneas rectas en los pómulos y en la barbilla. Sí, era muy atractivo. Elegantemente atractivo. Y sí, era el pingüino. Tenía la mitad del cuerpo desnudo; tapaba una cadera y la zona donde se empezaba a ver el vello púbico, con la sábana blanca. Muy bien formado, desde luego. Ejercicios de abdominales todos los días, pero no con tanto tiempo libre como para invertir en hacer de su masa muscular algo de culto. Podría haber recorrido los surcos de su abdomen con la yema del dedo, pensando en jugar al tres en raya. A las damas. A hundir la flota... Pero con lo que me apetecía jugar de nuevo era con otra parte de su anatomía. Esa que se escondía bajo la sábana blanca. Muchas veces. De eso sí que me acordaba. «Vale, no de todo. Pero de la parte importante… sí». Habíamos follado, mucho y bien. Muy bien. Estaba casi segura de que muy bien. Y de que mucho… también. Vale. No me acordaba de nada. «Mierda.» Levanté un poco la cabeza de la almohada y descubrí que yo también estaba desnuda. Me dolía la entrepierna además de la cabeza y tenía una mancha pegajosa y sospechosa en el abdomen, justo alrededor del ombligo. También los pelos los tenía pegajosos en el lado izquierdo, por lo que había reunido suficientes pistas para saber cómo había terminado la noche. O, mejor dicho, como había empezado la mañana. ¿Qué hora sería? Esperaba no haber quitado la alarma del teléfono móvil porque empezaba a trabajar a las doce, que había conseguido dos horas libres esa mañana porque mi jefa «la tirana» no había encontrado una buena excusa para empezar a pagarme las que me debía. Y me debía demasiadas como para que no pudiera juntarlas todas y me dispusiera a ir de vacaciones un par de meses. Busqué mi ropa por los alrededores en aquella impoluta habitación blanca y no me costó mucho localizarla en el suelo, ya que era lo único de color que desentonaba en la estancia, junto con la de él. Pero su frac estaba colocado de forma bastante ordenada sobre una silla de plástico brillante, también blanca, a los pies de la cama. Si había llegado a aquel dormitorio tan borracho como yo nadie lo diría por la diferencia entre su pulcritud y mi completo desastre. Y, de pronto, otro flash. Yo cayendo sobre la cama, desnuda, y él metiéndose entre mis piernas, con toda la ropa puesta. No, sin la chaqueta y sin el chaleco. Recordaba la tela blanca pegada a mis pezones, separando su piel de la mía. Y de pronto algo se movió sobre mi vestido. Algo también blanco. — ¡Mierda! -exclamé, dando un brinco en la cama para abrazarme las piernas-. ¡Un maldito conejo! — ¿Quieres no hacer tanto ruido, por favor? -se quejó mi acompañante, ese que probablemente me había follado hasta caer dormido en la cama, a mi lado, y que tampoco se tenía que acordar de mi nombre-. A Mopita no le gustan las mujeres ruidosas. ¿Ruidosa yo? Bueno, tal vez lo hubiera sido anoche, o cualquier otra noche, que mis orgasmos eran de los que se escuchaban por todos los vecinos. Esos mismos que luego me dejaban notas en el ascensor para que fuera más comedida, que se quejaban de que despertaba a los niños y tenían que explicarles que me había dado un golpe con la pata de un sofá o algo porque gritaba mucho. «Mamá, ¿y por qué esa señora le da patadas al sofá a las cuatro de la mañana?» Era uno de los motivos por los que no tenía niños. Ese… y porque nadie los había querido tener conmigo, tampoco. Pero me dolía demasiado la cabeza como para recordar ese pequeño detalle sin importancia. Pero hacía muchos meses que no llevaba a nadie a follar a casa, así que podíamos pasar el detalle de mis gritos por alto. — ¿Mopita? Miré otra vez al suelo y el maldito conejo blanco se puso sobre dos patas, olisqueando el aire como si no le gustara mi perfume. Bajó una oreja y ladeó un poco el cuerpo, haciendo un gesto cómico que me recordó a un dibujo animado. Era simpático… para ir a acabar metido en una cazuela. Estofado de conejo. No me gustaban los animales. Con los niños también podía hacer estofado. ¿Cómo se despellejaba un conejo? «Da igual. Como me manche la ropa va listo.» — Tu mascota está sobre mi vestido. — Pues dile que se aparte si eso te incomoda -respondió él, girando la cabeza para mirar hacia el balcón, donde los visillos blancos ondeaban delicadamente al compás del viento. Como le molestó la luz cogió la almohada y se la puso sobre la cabeza, tapándosela de forma gruñona. — ¿Cómo le digo a un conejo que se aparte? — Con palabras. Uf. Resoplé muy molesta, pensado que aquel tipo tan atractivo era un completo imbécil. ¿Hablando con el conejo? Ni que fuera un perro adiestrado. — Mopa, vete de ahí -le solté a la bola de pelo, haciendo un gesto brusco con la mano, como si fuera una paloma. — Mopita. Y, ante mi cara de pasmo, el conejo se movió y volvió a sentarse justo al lado de mi vestido. Eso sí, había dejado dos caquitas redondas marcando el sitio donde había tenido su peludo culo momentos antes. — ¡Mierda! — Sí, suele ir dejándola por ahí, pero la aspiradora lo recoge todo. Me giré para mirarlo y me lo encontré sin la almohada tapándole la cabeza, como si hubiera desistido de volver a quedarse dormido. La luz entraba a raudales por el balcón por lo que era imposible huir de ella. La sábana ya no le cubría la pelvis y los ojos se me escaparon hasta esa parte varonil que, de pronto, lucía excitada y dura, necesitando atenciones. O queriendo prodigarlas. Me mordí el labio inferior y me debatí entre mis ganas de ir a cubrir esa parte de su cuerpo con los labios o lanzarle mi ropa cubierta por las caquitas de su mascota. Pero ganó lo primero. De la ropa ya se encargaría la lavadora. No era tan grave. Me dejé caer hacia atrás y le rocé la polla con la nariz, como si olfateándola pudiera recordar parte de lo que se había escapado de mi memoria de la noche anterior. Decían que el olfato es el sentido que más recuerdos era capaz de evocar, pero a mí sólo me despertó un deseo bastante fuera de lo común. Olía a sexo, a mí, a hombre… Olía deliciosamente bien y no pude refrenar las ganas de llevármela a la boca, así que saqué la lengua y dejé que mi saliva cubriera su capullo, terso y rosado. De su garganta escapó un gemido ahogado, una «o» alargada en el tiempo, pero me dolía demasiado la cabeza como para que pudiera prestarle atención a mi sentido del olfato, del gusto y al del oído a la vez. Así que, directamente, pasé de ponerme a escuchar lo que tenía que gemirme. Que gozara era lo importante, cómo lo expresara ya no era tan relevante. Pero era imposible no hacerlo… cuando gemía cada palabra que soltaba su boca. — La comes de vicio… Y eso era digno de oír, que me hacía sentir poderosa. Recorrí la polla un par de veces, aprovechando la humedad para hacer deslizar mis labios con facilidad. Era grande, mucho más que la de mis anteriores conquistas, y me resultó excitante el cambio de registro. Era normal que me estuviera escociendo la entrepierna si había estado metiéndome todo aquello, los dos borrachos, sin control ni medida. Contra la baranda del balcón. Contra el colchón de la cama. Contra cualquier superficie que no era capaz de recordar. «¡Más flashes, por favor!» Subí la cabeza y la bajé nuevamente, tratando de meterla entera aunque sabía que era imposible. Iba a ser incapaz de encargarme de todo aquel trozo de carne. Lamí el capullo, lo rodeé con los labios y succioné. Gemí al hacerlo y él me acompañó. Aferré la base con mi mano, rodeándolo para cubrir más porción de carne endurecida, y eso también pareció reconfortarlo. Lo sentí latir dentro de mi boca. — Estoy a punto de darte de beber de la «pócima del amor», conejita -me soltó, de pronto, entre temblores de sus piernas. Una forma un tanto rara de anunciarme que iba a correrse y que quería que me lo tragara, pero estaba tan excitada que no me quise centrar mucho en ello. ¿Habría usado la misma fórmula durante nuestra borrachera? O durante la mía, que tampoco podía estar segura de que él hubiera bebido más de la cuenta. O mucho más de la cuenta, que los dos olíamos a alcohol en ese momento-. Pero ten cuidado, que no quiero que te enamores de mí. Yo no pienso enamorarme… Me dejó tan petrificada esa revelación, esa seguridad, esa prepotencia de hombre de las cavernas… que saqué su polla de la boca para mirarlo, dejando de prodigarle los lametazos que tanto le estaban gustando. Su enorme verga quedó parada y tiesa entre sus ojos y los míos, acaparando gran parte de la atención de él. — ¿Qué has dicho? Le importó poco que dejara de chupársela porque un instante después gemía como un loco y se corría en mi cara, salpicándome los labios con esa «pócima del amor» que me había anunciado. Tuve de pronto su sabor en la lengua. Un par de gotas llegaron a mis mejillas y tuve que cerrar el ojo derecho cuando sentí que la ceja seguía la misma suerte. Lo escuché reír mientras a mí no se me quitaban las ganas de ir a matarlo. Muy lentamente. — ¿Qué coño has dicho?