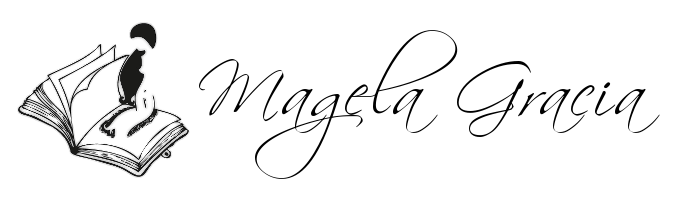Prólogo Iba vestido de pingüino. De animal no, vale, que no me he explicado bien. No iba disfrazado, por suerte para mí. No me habría fijado en él si llega a tener pico en la cara y aletas en vez de manos. Llevaba un frac, con su chaqueta corta por delante y larga por detrás, de esas que usaban los concertistas de piano; chaleco ajustado de color blanco, guantes del mismo color y chistera negra. Sí, llevaba también ese sombrero elegantemente sujeto en una mano, con cuidado, mientras que con la otra manejaba un vaso de algo parecido al whisky. Dos cubitos de hielo y tres dedos de un alcohol tan dorado que parecía oro. Llamativo. Él, no la bebida. Y unos pantalones negros que le quedaban de miedo ajustados sobre sus caderas. Más llamativo todavía. Supuse que se estaba tomando la última copa después de haber ejercido de padrino en alguna boda de alta alcurnia. En ese evento no le habrían dado de comer sino pequeños platos servidos en cucharas de diseño, con mangos retorcidos; bocados de esos que se engullían de una vez por pequeños. Y de beber sólo les habrían ofrecido alcohol aguado para que ninguno de los invitados se emborrachara y diera la nota en presencia de los novios. O de los padrinos, que eran los que pagaban en estos casos la boda. Algo parecido a lo que pasaba en los cruceros, que no te daban alcohol de verdad para que la cosa no se te fuera de las manos y no te cayeras por la borda. O peor, no te diera por hacer un motín con otros cruceristas al grito de «¡al abordaje!». Que yo de bodas de la clase alta no entendía mucho, pero había escuchado hablar de ellas. Y muy bien no, por cierto. Mucho postureo pero a la hora de la verdad… Tampoco había tenido la fortuna de disfrutar de ningún crucero. «¡Mierda! Te estás perdiendo todo lo bueno de la vida.» Pues eso, que era atractivo. Castaño tirando a rubio, ojos claros sin determinar el color por culpa de las escasas luces del bar donde me estaba tomando una copa… Vale, especificando: donde me estaba emborrachando. No tenía ganas de marcharme a casa sola después de ser la única del grupo que no había conseguido pillar cacho aquella noche en la reglamentaria juerga de chicas. Habíamos empezado cinco, -las cinco de siempre-, pero de eso hacía ya más de cuatro horas. Cada una fue colgando el hábito de monja y poniéndose la ropa de putón verbenero a medida que se fue acabando el alcohol servido en los vasos. Vale, tampoco habíamos empezado siendo unas santas. Todas menos Amparo. Ella siempre se comportaba. Nuestra amiga casada había partido hacia su casa después de la cena, sabiendo la que se le podía venir encima si se quedaba a acompañarnos el resto de la noche. Al menos, si hubiera estado conmigo, no me habría sentido tan estúpida cuando la última de mis amigas dejó que aquel tipejo le metiera la mano debajo de la falda y descubriera que le gustaba lo que había encontrado. Pintaba mal para mí. Me quedaba inminentemente sola. — ¿Quieres que te dejemos en casa? -me preguntó ella, de forma muy humillante, antes de darle otro beso de tornillo al desconocido con el que pensaba divertirse mucho esa noche. Demasiada saliva. Sí, una envidiosa de libro, lo sé, pero mientras no lo dijera en voz alta… La habría matado pero sabía que lo de ofrecerse a llevarme y dar por terminada mi noche de caza no lo había hecho con mala intención, sino para evitar que me metiera en problemas sola. Y todas me conocían; acabaría metida en un lío. Que fuera vergonzoso para mí no era culpa de ella. — No te preocupes. Aún espero a mi diablillo, pero tiene que estar escondido en otro infierno, porque aquí no lo veo –le respondí, sabiendo que arrastraba las palabras como buena beoda, mientras le sacaba la lengua. Pero ya había pasado por cuatro pubs y el diablillo en cuestión no aparecía. A esas alturas de la madrugada me habría conformado con un hombre que de diablo tuviera sólo el apodo o algún tatuaje en la espalda y que resultara ser un angelito en la cama. La cosa era no marcharme sola, como la última vez. De eso hacía ya dos semanas, porque la anterior ocasión no había podido salir con las chicas debido a que me había tocado hacer de canguro de mi sobrino. Así que llevaba casi un mes que no echaba un buen polvo. Ni malo, tampoco. Y me subía por las paredes, en modo Spiderman. Mi compañera de juerga se marchó y yo cambié de local. Al «Hard Coure» que entré, muy de demonios, ya a la desesperada. Un local de esos en los que hay mucho humo y la música suele estar demasiado alta para entablar conversación. Y allí estaba en ese momento, mirando a un pingüino atractivo que era el objeto de deseo de al menos cuatro arpías más. Y no era que me considerara una harpía, pero en ese momento me sentía un poco hija de puta al estar maquinando la forma de sacarle los ojos a las otras cuatro sin que se notara demasiado la sangre en mis dedos después. Pues eso. Que las había localizado a todas y las mantenía muy vigiladas... también. Tenía que ser rápida para llegar hasta él y entablar algún tipo de conversación interesante antes de que se le acercara cualquiera de las otras tipejas, que ya me veía observando cómo se liaba la manta a la cabeza -o se ponía la chistera, siendo más correctos- y se largaba de la mano de una de ellas. Está bien tener sombrero por si se presenta una buena ocasión para quitárselo, habría dicho Sabina. No llevaba anillo en ninguno de los dedos importantes y ese era un punto a su favor. Uno muy grande. De todos modos, cuando ya había terminado cuatro copas no me importaba demasiado si el susodicho tenía a alguien que lo esperaba en casa. Otro motivo para llamarme hija de puta. Yo sabía que en mi apartamento sólo se estaría preguntando por mí mi gato, y eso si no había conseguido escaparse por alguna ventana dejada abierta al despiste, en cuyo caso estaría buscando pareja por los tejados y ni se acordaría de que tenía dueña. Hasta la hora de comer, y si cazaba alguna cucaracha… ni eso. Me voy por los tejados como un gato sin dueño, habría cantado también Sabina. ¿Por qué demonios no me lo quitaba de la cabeza? ¿Qué estaba sonando en ese momento en el pub? Una canción de Barry White, Never never gonna give you up. ¿O no era esa? Mejor no preguntarme demasiado, que confundía todas las canciones de Ally McBeal, pero era mi serie favorita de todos los tiempos, y por suerte también la de mis amigas. Cuando empezamos a salir, allá por la época en la que todas teníamos la veintena, nos veíamos haciendo eso de quedar siempre después de las jornadas laborales para tomarnos unas copas y descargar frustraciones. Pero la realidad se impuso a la ficción y los horarios no cuadraban, tampoco las zonas de trabajo y, al final, sólo lográbamos quedar los fines de semana. Sin excusas, habíamos jurado todas –como lo de hacer de niñera para mi sobrino- pero se nos descolgaba la mayoría de las veces nuestra amiga casada. Normal, por otro lado, pero ya no era lo mismo. Pues eso, que si a él le esperaba alguien en casa no era asunto mío. Yo prefería no saber más de la cuenta para no tener remordimientos de conciencia al día siguiente, además de un terrible dolor de cabeza por culpa del alcohol. Tenía que beber menos, y lo sabía, pero ya era tarde para empezar mi vida abstemia esa noche. Vale, a centrarse. Barry White, perfecto. Iniciar una conversación con el caballero elegante… no tan perfecto. Una charla que no empezara preguntando si tenía fuego o si sabía qué hora era, por favor. ¿A dónde se habían ido de vacaciones mis neuronas? Con el alcohol, seguro, a alguna isla desierta en medio del océano. «Habrá que mandarles mensajes en una botella.» De acuerdo, chiste muy malo. Busqué a su alrededor algo que pudiera necesitar y vi que el pingüino estaba al lado de un recipiente donde se almacenaban las pajitas para las bebidas. Miré mi mojito, con sus dos cañitas de color negro, y de un movimiento seco las saqué del vaso y las lancé hacia un lado, con tan mala suerte que fueron a dar contra el camarero que estaba detrás de la barra. Me miró con gesto de ir a fulminarme y reducirme a cenizas con sólo clavarme los ojos, en plan lanzallamas, mientras se sacudí los restos de mojito que le habían salpicado en la camisa, donde también se le había quedado pegada una hoja de hierbabuena. Le dejé un billete de cinco euros sobre la madera de la barra para que se le pasara el mosqueo y no me quedé a mirar si lo cogía o llegaba otro cliente a hacerse con él para pagarse la siguiente copa. Caminé con precaria estabilidad hasta estar a tiro de piedra de las cañitas. O hasta que al extender la mano pudiera coger un par de ellas. Era lo suficientemente cerca como para poder oler la colonia que usaba el padrino de la boda, pero ni me miró al acercarme. Tampoco reconocí el aroma, aunque no lo esperaba con el pedo que llevaba encima. Por lo tanto, se me acortó de pronto el brazo, como por arte de magia, y tuve que dar un paso más, hasta casi ir a chocar con él. «Tullida, lo que parece que eres es una tullida que no sabe extender el brazo.» — Perdona -me disculpé, volviendo a alargar el brazo, dando la apariencia que ni aún así accedía a las cañitas con facilidad-. ¡El camarero lleva hoy un despiste...! No me gusta masticar hielo. ¿Me pasas un par de ellas? Y le señalé lo que le pedía, pareciendo una lisiada con una paga por discapacidad que fuera incapaz de hacerse ella sola con dos pajitas que tenía a un metro de distancia. Patético. Pues mala impresión estaba dando de primeras para usar mis manos. Si llegaba a imaginarme masturbándolo con esos mismos dedos no tenía que despertar en él grandes expectativas. «¿Y para qué tengo la boca?» Para pedir pajitas. Patético otra vez. Lo miré y le sonreí mostrando todos mis dientes, como si me hubiera propuesto pegarle un bocado y estuviera amenazándolo. Tampoco esa era la mejor manera de hacerle entender que podía hacerme cargo de toda la carne que pudiera querer meter entre mis labios. Si empezaba a babear parecería que había contraído la rabia. «Venga, a la tercera va la vencida. Algo bueno se me tiene que ocurrir». Pero no me dio tiempo a decir nada más. El pingüino en cuestión alargó el brazo, tomó dos cañitas negras y me las puso dentro del mojito, como si se pensara que no iba a ser capaz de coordinar las manos para hacerlo sola. Vergüenza nivel: llamar a mi amiga y pedirle que regresara a buscarme, aunque ya estuviera chupándosela al desconocido con el que se había marchado hacía media hora. «¡Quítale el preservativo y retrásalo veinte minutos!» Pues eso, un nivel muy alto. — Es la excusa más mala que he escuchado en la vida para iniciar una conversación -me dijo, frunciendo los labios en una mueca tan sexy que pensé que ya me había puesto a salivar. «Lo dicho, rabia.» Muy atractivo. No pintaba para nada en aquel bar, a las cuatro de la mañana, sin pareja. Era de los que a la una tenía a su disposición a quince chicas entre las que elegir para llevarse a la cama. Entre eso y que era el hombre más elegante del bar -demasiado, en verdad, que allí casi todos llevaban unos vaqueros y camisetas de grupos de rock- iba a ser imposible impresionarlo. Seguro que le estaba esperando un Jaguar en la puerta. O un coche más caro. «¿Qué automóvil es más caro que un Jaguar? Y no me vengas con tonterías, jovencita, que esto no es por culpa del alcohol. Que nunca has entendido de coches.» Suspiré, cerrando luego la boca. Dejé el mojito sobre la barra y pensé que, ya que había hundido todas mis naves, bien podía hacer que un volcán entrara en erupción y las sepultara bajo una lluvia de magma en el fondo del océano. Total, el resultado no iba a ser más nefasto y verlas petrificadas en el mar podía servir para que los buceadores tuvieran algo bonito que visitar en vez de dedicarse a ver tanto pez de colores. «Deja de beber, anda.» Sonreí. Extrañamente… me sonrió. — ¿Peor que la de «tienes fuego»?