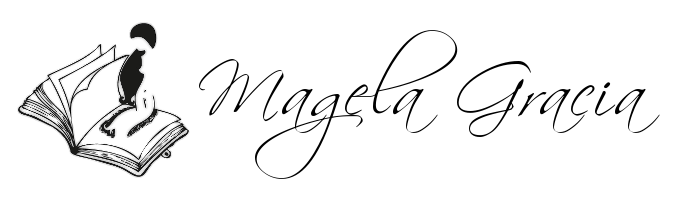El silencio es el sonido de una buena comida.
JAIME OLIVER
La comida me supo a demonios, aunque tampoco me llevé ninguna sorpresa con
ello, la verdad. Cocinaba de pena y lo tenía más que asumido. El curso culinario que había
pensado realizar, y que ya había pagado, no lo había elegido por ningún capricho del
destino, por lo que, el hecho de haberlo perdido, me daba muchísima rabia.
—No está tan mal —comentó Iris, obviando el sabor a chamuscado que tenía el arroz.
—Está peor, y lo sabes —respondí, convencida de que mi compañera de piso estaba
siendo demasiado benévola con lo que estaba tratando de masticar.
Franki no había dado señales de vida. Llevaba llamando al teléfono que tenía
guardado como suyo toda la semana… y todo el fin de semana también, pero siempre
aparecía apagado o fuera de cobertura. No me quedaba más remedio que asumir la
realidad y olvidarme de la pasta que había invertido malamente en intentar aprender a
cocinar algo decente, ahora que iba a tener un poco más de tiempo para mí, ya que había
terminado mis estudios.
Mi único consuelo era que, al menos, iba a disponer en breve de algo más de dinero
para gastarme en comida preparada, pues pronto empezaría a trabajar.
—Por cierto, esta tarde, mientras no estabas, ha llegado el paquete que estabas
esperando.
Se me iluminaron los ojos cuando mi compañera de piso me lo comunicó. Por fin
algo salía bien esa semana.
—¿Lo has abierto? —le pregunté, dejando el tenedor en el plato y buscándolo con
la mirada.
—¿Por quién me tomas? —me reprochó ella, llevándose una mano al pecho, como
si la hubiera ofendido—. Claro que lo he abierto, ya sabes que soy una cotilla. Y… te
comento: creo que ese color no te va a ir nada bien con el pelo.
Mi cabello no hacía juego con nada, salvo, quizá, con el negro y el blanco. Sin
embargo, llevaba los cuatro años de carrera vistiendo un anodino uniforme de este último
color, ya que añadirle una nota de color, en la universidad, estaba prohibido. Por otro
lado, no se me había pasado por la cabeza la idea de elegir un atuendo negro para
presentarme en mi primer día de trabajo.
Sí; nada más llegar de mis vacaciones, al día siguiente, me llamaron de una de las
clínicas privadas donde había entregado el currículo para ofrecerme el contrato más
horrible que se le podía ofrecer a una enfermera: plantilla volante, sujeto a un mes de
prueba y con jornada reducida. Además, me habían avisado de que, aunque tuviera
estipuladas sólo cinco horas diarias, no esperara trabajar menos de ocho.
—¿Eso es legal? —me preguntó entonces mi madre, cuando la informé por teléfono
de la «feliz» noticia.
—Legal o no, es lo que hay. Suerte he tenido de que me hayan ofrecido un contrato
tan pronto, aunque sea un contrato de mierda.
—Esa boca, Emma.
—Lo siento, mamá —me disculpé, quitándome de la cara uno de mis rebeldes
mechones de pelo ondulado. Aquel día no había tenido ni tiempo de alisármelo un poco,
como solía hacer tras la ducha de la mañana, ya que la llamada del departamento de
Recursos Humanos de la clínica me había sacado casi a trompicones de debajo del chorro
de agua caliente.
Volviendo al presente, me acerqué al paquete, que localicé sobre el sofá, dejando
olvidada la cena. No cometía ningún agravio a la cocinera, ya que ésta estaba convencida
de que el sitio del arroz estaba en el cubo de la basura.
—¿Qué es lo que no te convence, exactamente? —le planteé, sacando mi uniforme
nuevo de la caja.
Hasta en eso era precario el contrato que me habían ofrecido. Me tenía que costear
yo el pijama sanitario, como se llama comúnmente a las dos piezas de tela tiesa y áspera
que vestimos las enfermeras cuando nos ponemos a trabajar. Pero, al menos, como lo
pagaba con el dinero de mi bolsillo —o el dinero del bolsillo de mi padre, mejor dicho—
podía elegir el color.
—Mientras no sea negro… —había comentado la administrativa en el pequeño
despacho de Recursos Humanos, cuando se lo pregunté, mientras ella le sacaba fotocopia
a mi DNI y a mi recién estrenado título universitario—. El negro no suele gustar a los
pacientes, da mal rollo en un hospital.
Por suerte, tampoco era un color que a mí me agradara demasiado, por lo que no
iba a tener ningún problema a la hora de descartarlo como posible elección.
—Pues a mí me gusta —contradije a Iris, sacándole la lengua, mientras me ponía
delante del pecho una llamativa casaca verde aguamarina—. No pensaba comprarlo
blanco, que es lo único que combina con él.
Y, «con él», me refería a mi excéntrico cabello color zanahoria. No un pelirrojo
entre castaño y rojizo, con mechas más claras y oscuras intercalándose en mi cabeza, no.
Nada de eso. Jamás he conocido a nadie que tenga un tono tan anaranjado como el mío,
salvo a mi tía Airis. De ella, afirmaba mi madre, había heredado todo lo malo…, salvo el
cabello, apuntillaba. Mi pelo era demasiado especial como para que mamá lo pudiera
considerar malo, básicamente porque ella no tenía que lidiar con lo de combinar ropa, piel
blanca llena de pecas y un estridente pelo naranja zanahoria.
—Ése tiene hasta un pase —comentó Iris, llevándose otro poco de arroz a la boca,
y sin lograr esconder una mueca cuando sus papilas gustativas se quejaron del sabor a
chamuscado—, pero el otro…
—¿Qué tiene de malo el violeta?
—¿Qué tiene de malo que te tiñas el pelo?
De esa forma, Iris volvía a la carga con el tema con el que siempre lograba que se
me crisparan los nervios con ella. Si la posibilidad de cambiar de color, cuando era
adolescente, me la hubiera ofrecido mi madre, me habría faltado tiempo para ir al
supermercado a comprarme un tinte sin pensármelo en absoluto. No en vano, había tenido
que lidiar con las burlas de mis compañeros de colegio y, luego, con los del instituto. Por
suerte, en la universidad, la gente era bastante más madura y sólo se me habían quedado
mirando con disimulo, comentando por lo bajo que era el color de pelo más raro que
habían visto en la vida… o, en todo caso, esperaba que fuera sólo eso lo que murmuraban.
—Todo. A mi madre le daría un brote de algo grave y contagioso si me viese con
el pelo teñido.
—Menos mal que no la verás hasta Navidades…
Le saqué nuevamente la lengua y ella hizo el gesto de estar a punto de lanzarme el
tenedor a la cabeza.
—Puede que no me espere hasta Navidad, ahora que por fin vamos a tener algún
día de vacaciones pagadas…
—Ya, tú sigue soñando.
Después de recoger la cocina y sacar la basura a la calle —con las sobras del arroz
que se me había quedado pegado al caldero dentro—, me fui a mi dormitorio para
disfrutar con intimidad de la visión de mis primeros uniformes de verdad, con mi nombre
bordado a máquina en el bolsillo superior de la casaca por el módico precio de cinco euros
más a añadir a la cesta de la compra por Internet. Habían tardado sólo dos días en hacer
el envío. Si llego a pedir que me lo hicieran llegar a la casa del pueblo, habría tardado una
semana. Pero, claro, aquello era Barcelona.
«Emma Dávila. Enfermera.»
Se me escapó una lagrimita cuando me lo puse por encima y me miré al espejo.
—¿Qué hago con el caldero, pelirroja? —me gritó Iris desde la cocina, donde se
había quedado fregando los cacharros. Un instante después apareció por la puerta, con los
guantes de látex rosa hasta los codos, mostrando el interior del perol, donde permanecía
una gran cantidad de arroz incrustado en el fondo, negro como el carbón.
Hizo el gesto de raspar con el estropajo, muerta de risa.
—Tirarlo —le respondí, llena de rabia. No era la primera vez que estropeaba parte
del menaje de la casa de su tía—. Mañana, cuando salga del trabajo, compraré otro.