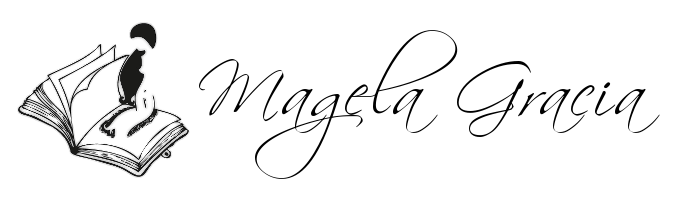Se aprende a ser cocinero, pero se nace catador.
ANTHELME BRILLANT-SAVARIN
A pesar de lo que había dicho, cuando logré llegar a casa al día siguiente, las tiendas
estaban cerradas… desde hacía horas. Había empezado mi jornada laboral a las tres de la
tarde —aunque había llegado a la una, para presentarme en el despacho de mi nueva y
flamante supervisora, con el almuerzo todavía a medio bajar por el gaznate— y, aunque
se suponía que tenía que haber terminado a las diez, habían dado las once cuando llegó la
compañera que tenía que relevarme en la planta.
—¿Un día duro? —me preguntó la enfermera, mirando mis pelos pegados a la cara.
—Dudo de que haya un primer día de trabajo bueno —le respondí, cogiendo la
libreta donde había apuntado todo lo que quería contarle a mi relevo en el cambio de
guardia.
—Aquí todos los días son malos —comentó ella, dejando caer su cuerpo en la
camilla que había en el cuarto donde me encontró desquiciada y muerta de cansancio… y
de hambre—. Del primero al último —especificó, como si no me hubiera quedado claro
que todas mis jornadas laborales iban a tener más o menos la misma pinta, y cobrando
una porquería, ya que el sueldo de enfermera en prácticas sólo daba para pagar la gasolina
del coche y poco más.
Ya me había avisado Iris de que iba a ser más rentable coger el autobús.
Me fijé en su manicura perfecta y en su bolso de marca, y me dije a mí misma que
para ella parecía que no era una tortura eso de venir a trabajar, porque a mí se me había
caído hasta la laca de las uñas y tenía el rímel completamente corrido. Seguro que esa
enfermera tenía el mismo aspecto espléndido al llegar las ocho de la mañana y entregar
sus novedades a la siguiente que la relevara.
Llegué a casa agotada. Tardé en localizar un aparcamiento a esa hora, en la que
nuestra calle bullía de actividad, aunque fuera martes. El buen tiempo y el hecho de que
estábamos iniciando la última semana libre antes de volver a la rutina del colegio de los
críos —para quien los tuviera, claro está—, invitaban a disfrutar de las noches al máximo.
Por ello, las terrazas de los bares y restaurantes de la zona se habían llenado. Pasé justo
por delante del nuevo local, ese que me había robado la posibilidad de aprender a cocinar,
y miré con curiosidad hacia el interior. Una enorme mampara de cristal, a modo de pared,
separaba el elegante y moderno comedor de la cocina, más moderna aún, donde pude
comprobar que había mucha actividad entre fogones. El comedor estaba a rebosar, a las
doce y media de la noche; una locura teniendo en cuenta que no era fin de semana.
No era la primera vez que husmeaba desde la calle, ya que había estado vigilando
el establecimiento por si alguien me podía dar información acerca de Franki. No había
tenido los arrestos necesarios para preguntarle a ninguno de los cocineros que vi entrar y
salir, ni a las camareras, que me resultaron mucho más accesibles. Cada uno de los chefs
que fui identificando despertó en mí un sentimiento de rechazo que traté de explicarme a
mí misma con mi creciente odio infundado hacia ese restaurante debido a la desaparición
del bareto de mis inestimables bocatas. Los miraba de lejos y no me atrevía a fijarme
demasiado en ellos, como si no se merecieran más atención de la estrictamente necesaria.
La verdad era que me intimidaban.
Todo el establecimiento, en sí, era demasiado elitista como para que no me sintiera
intimidada.
Me rugió el estómago mientras subía los cuatro pisos de escaleras que me separaban
de la cama. El edificio era una joya arquitectónica de mediados del siglo XX,
completamente reformado —porque, según me dijo Iris un día, se estaba cayendo a
trozos— y modernizado, salvo por el pequeño e insignificante detalle de que no había
manera barata de ponerle un ascensor… Los vecinos del primer piso se habían negado a
pagar la derrama y los del cuarto teníamos que ponernos el culo como una monitora de
aerobic subiendo y bajando escaleras; muy bonitas, por cierto, en un mármol de Macael
que sin duda tuvo que costar una fortuna en su época.
—¿Te parece que éstas son horas de llegar? —me soltó Iris, a modo de recibimiento,
muerta de risa—. Seguro que te has tomado unas cervezas con los amigotes mientras yo
te esperaba aquí, cuidando de los niños y manteniendo limpia la casa.
—No estoy de humor, amorcito lindo —le respondí, siguiendo la broma—. Ya me
echarás la bronca mañana, que me voy directa a la cama.
—¿Sin cenar? —La cara de Iris era un poema—. ¿Y sin meterme mano? ¿Tan mal
ha ido?
—Peor. Ya te cuento mañana.
Me fui, sin preámbulos, al dormitorio, me quité el uniforme manchado de todo lo
imaginable —y de lo que no me quería imaginar también— y lo dejé en la cesta de la
ropa sucia que había al lado de la puerta del cuarto de baño. Tendría que encargar muchos
uniformes más si iba a ensuciarlos de ese modo todos los días, porque para poner
lavadoras no me iba a dar la vida…, ni el dinero para pagar la luz, pues mi sueldo era de
chiste.
Me miré en el espejo y fui consciente de que necesitaba una ducha, pero estaba tan
cansada que ni me planteé la posibilidad de meterme debajo del grifo de agua caliente.
Un miércoles era tan buen día como cualquier otro para empezar de cero. Ya metería
también las sábanas en la lavadora, pues, según me había informado mi supervisora, el
turno que me tenía asignado era siempre de tarde y dispondría de las mañanas para hacer
la colada.
Pensaban ponerme, también, siempre en la misma planta, una que nadie quería por
el exceso de trabajo que producían sus pacientes.
Lavadoras por la mañana… e infierno tras el almuerzo… y también durante el
almuerzo, pues eso de ingerir comida calcinada seguro que era muy del averno.
Estaba ya en la cama cuando Iris entró con un vaso de leche y un paquete de galletas.
—No admito un no por respuesta, señorita —sentenció, cambiando el rol de sufrida
esposa por el de sufrida madre—. Te comes un par y te lavas los dientes luego. Buenas
noches.
Dicho esto, me dejó las dos cosas sobre la mesilla de noche, antes de salir de mi
cuarto y cerrar la puerta.
Y allí las encontró, sin tocar, por la mañana, cuando fue a despertarme.
—¿Cómo es posible que sean casi las once y todavía no te hayas levantado? —me
reprendió, abriendo la persiana de mi ventana y dejando que la luz entrara a raudales por
ella, iluminando las sábanas blancas y haciendo brillar mis cabellos—. Es el único
momento del día en el que me encanta mirarte el pelo, aunque hoy tiene muy mal aspecto,
que lo sepas.
—Déjame morir en paz —le pedí, poniéndome la sábana a la altura de los ojos y
tapándome la cabeza con la almohada.
—Venga, exagerada. Que siempre hay tiempo para morirse.
«Como esta tarde.»
Pensar en volver a pasar por lo mismo todos los días, se me hacía muy cuesta arriba,
y más cuando me sentía débil, probablemente porque no había sido capaz de cenar nada,
y también estafada, por el contrato que había firmado. Estaba convencida de que, si
hablaba con algún sindicato, me diría que mi caso no era la excepción y que podía tratar
de pelearlo, pero empezar con tan mal pie en mi primer trabajo hacía que se me cayeran
al suelo todas las ilusiones que había puesto en mi recién estrenada vida de proletaria.
Me levanté con pesar y fui directa a la ducha. El agua me sentó bien, mucho mejor
de lo que había creído, y, cuando me dispuse a tomarme el desayuno —las galletas y la
leche, que por suerte no se había estropeado—, me acordé de la lavadora que tenía
pendiente. Mientras daba mordiscos y llenaba el suelo de la cocina de migas de galleta,
seleccioné un programa corto de lavado y secado, asegurándome de que todas las
manchas del uniforme quedaban perfectamente recubiertas por el milagroso detergente
que me había recomendado mi madre, y la puse en marcha. Tenía más de una hora por
delante y unas cuantas tareas pendientes, así que decidí optimizar el tiempo lo máximo
posible.
Tarea número uno, dejar la cama preparada para la noche, pues, si volvía a llegar
tan tarde a casa y la encontraba deshecha, seguramente dormiría sobre el colchón
directamente. Por supuesto, no esperaba que el turno en la clínica fuera más clemente
conmigo por ser miércoles.
Tarea número dos, llamar a mi madre para asegurarle que estaba viva y que el
horrible trabajo que había encontrado, contrato mediante, no había acabado conmigo el
primer día. Tal vez el segundo…
Tarea número tres, preparar el almuerzo para comer algo decente y llegar con
fuerzas al curro.
Ésa, sin duda, fue la más desagradable de todas, ya que lo de conseguir algo decente
implicaba levantar el auricular del teléfono y encargar una pizza de verduras. Intenté
hacer algo de pasta, pero se me pasó de cocción y, en vez de obtener unos espaguetis
sueltos, al dente y sabrosos, quedó una bola informe, tipo chicle, difícil de poder meter
en la boca, y tan salada que, al cuarto bocado, me di por vencida y los espaguetis fueron
a parar al cubo de la basura. Ilusa de mí, había tenido la esperanza de poder dejar algo de
esa pasta en la nevera para consumir por la noche si regresaba con hambre, pero, visto lo
visto, iba a ser mejor plan sacar algo de la máquina expendedora del servicio de Urgencias
y comérmelo de camino a casa.
—¿Dónde estabas? —le pregunté a Iris al oírla llegar, cuando ya había tendido la
ropa, tirado la comida a la basura y vestido con mi uniforme violeta.
—En el supermercado —respondió, dejando las bolsas sobre la encimera—. ¿No
recuerdas que te lo dije?
No podía decir que sí. La mitad de las veces mi compañera salía del piso sin avisar
y, como tampoco era que en casa nos cruzáramos demasiado, ya que las clases, las
prácticas y los exámenes nos habían tenido muy entretenidas a ambas, al final nos
habíamos acostumbrado a mantener largas conversaciones por la noche, cuando
devorábamos los bocadillos de Franki en el salón… pero Franki ya no estaba, y la vida
universitaria había quedado atrás.
Iris no había comenzado aún a buscar trabajo. Les había dicho a sus padres que no
descartaba seguir estudiando. Un máster, un año aprendiendo inglés en Malta tal vez… La
suerte que tenía era que su familia podía permitirse el lujo de mantenerla, al menos, un
año más. E Iris se había agarrado a esa posibilidad y se había prematriculado en unos
cuantos cursos que tenía que confirmar —y pagar— aquella misma semana o, de lo
contrario, ponerse a buscar trabajo.
—Si esta noche regresas con el mismo mal talante de ayer, creo que se me van a
quitar las ganas de ponerme a repartir currículos para que también me exploten —
comentó ella, sacando una bandeja de pollo y metiéndola en la nevera—. ¿Ya has
almorzado?
—Almorzar, lo he intentado —respondí, mientras miraba cómo sacaba y guardaba
la compra, a la vez que me hacía un moño en lo alto de la cabeza—. Respecto a lo de
trabajar…, tus padres me van a odiar a mí por tener que seguir manteniéndote…
—Tranquila, no les diré que eres la culpable —comentó, abriendo la tapa del cubo
de la basura—. Ya veo, ya… ¿Bola de espaguetis?
—Bola de espaguetis —asentí.
Exactamente, un paquete entero, que esperaba que nos hubiera servido para el
almuerzo y la cena a las dos.
Miré el reloj y me despedí de ella, prometiéndole que trataría de llegar con mejor
cara esa noche. No quería ser la responsable de que mi amiga se retrasara en su inserción
laboral.
—Más te vale —me amenazó ella, desde la cocina.
Cogí mi mochila, las llaves de casa y, cuando me disponía a salir por la puerta, mis
ojos se posaron en una caja de tinte de supermercado con un pósit pegado a la lengüeta
superior del cartón.
Leí la nota.
¿Rubio?