El primer paso para afrontar un problema es reconocer que lo tienes. Yo, que de un tiempo a esta parte tengo la extraña virtud de atraer a personas que me los cuentan, me encontré el otro día con una mujer que se dispuso a hablarme del suyo. Sin pelos en la lengua, y con dos tazas de café entre nosotras, me dijo que era infiel.
La diferencia entre esa historia y cualquier otra era sin duda la protagonista, aunque no iba a negar que mi imaginación no hiciera nada para que de repente estuviera allí sentada, en el sillón de la consulta de mi psiquiatra, contando la historia de otra mujer. Me impactó su franqueza al hablarme, esa forma tan intensa de mirarme mientras lo hacía, ese rubor que vestía sus mejillas al recordar algunas cosas, y el hecho de que cuando hablaba de cosas muy íntimas siempre se le erizaba la piel de los brazos… y de los muslos.
No me contaba patrañas, me desvelaba verdades.
No era que le gustara el sexo más que a otras mujeres. Lo que la excitaba era la infidelidad.
Para mí fue todo un descubrimiento. Había escuchado historias de hombre y mujeres que vivían siempre pensando en sexo. Hacía algunos años lo consideraba una enfermedad. Ahora, que ya no me chupaba el dedo, entendía que la gente estuviera más dispuesta a llevarse cosas buenas de la vida que las malas, y que si podían echar un buen polvo con la persona que en ese momento pareciera oportuna lo hicieran sin prejuicios. Al fin y al cabo, no debía importar que a mí me pareciera mal que la mujer que cogía el autobús todos los días en la misma parada que yo se abriera de piernas para dejarse empalar por una verga distinta cada noche. Ella no iba a disfrutar menos cuando su amante se le pusiera a horcajadas sobre la cabeza, y con apremio, le embistiera sobre los labios meneando las caderas, llenándole la boca con su carne, y los oídos con sus jadeos de placer. A esa mujer que me acompañaba hasta el trabajo todos los días en el autobús le importaba poco si a mí me parecía denigrante que su amante decidiera sacar la polla en el último momento y se le antojara correrse sobre su rostro, desfigurado por el deseo. A ella podía gustarle sentirse marcada, excitada al notar el abandono de su macho en ese sublime instante, en el que sólo estaban ellos y sus vicios.
El sexo estaba libre de prejuicios. Sólo entendía de deseo, desenfreno, y muchas veces, excesos. Perderse en la pasión y las fantasías nunca podía ser malo, si los dos disfrutaban.
Pero aquello era distinto…
Mi interlocutora no me contó que le gustara el sexo. Me hizo sentir lo que ella sentía, y era el morbo de ser pecadora. Mala mujer, mala novia… El deseo de estar con otros hombres que no fueran su pareja.
Encenderse, perder la razón, follar como un animal con el hombre elegido.
Mis conocimientos sobre infidelidad hasta aquel momento se reducían a un par de historias contadas por mis amigas en la adolescencia, y a una vez que me morreé en la última fila de la sala de un cine, con un compañero de clases en la universidad, teniendo yo pareja estable desde hacía dos años. En ese momento, en el que me sentía confesora de pecados de la mujer con el alma más negra del mundo, me vino a la cabeza, y a la entrepierna, el momento en el que aquel chico me puso la mano encima de la rodilla, y la dejó interminables minutos quieta. Mis ojos dejaron de prestarle atención a la pantalla, y la respiración se volvió tan entrecortada que supongo que tuve que parecerle muy cómica a mi acompañante. Me tentó, me dejó que le diera alas, y eso hice.
No le quité la mano.
Mi cuerpo ardió todo ese tiempo, esperando que sus dedos recorrieran el camino en ascenso hasta el muslo, del muslo al interior de las piernas, y allí se perdieran en la humedad que me moría porque encontrara. Me sentí hervir, mala, sabiendo que aquello no era correcto, pero que sin embargo lo necesitaba tanto como el agua que bebía todos los días.
Y en aquel momento tenía la garganta tremendamente seca.
También mientras escuchaba los relatos de la mujer pecadora. Los jadeos tienen ese molesto efecto. Te dejan sin saliva en la boca…
Y yo, cada vez que jadeaba, me imaginaba depositando mucha saliva en la polla del hombre que me producía el jadeo. No entendía muy bien el motivo por el que mi mente siempre dibujaba una mujer de rodillas delante de un tío, con su polla llegándole hasta lo más profundo de la boca, cuando pensaba en infidelidad. Las conexiones que hacía mi cabeza para llegar a esa escena eran un misterio, y probablemente mereciera la pena que algún día se lo comentara a mi psiquiatra.
Mi interlocutora hablando. Yo con la imagen de la mano de aquel chico en mi rodilla, y mi psiquiatra escuchando todo aquel barullo que salía de la garganta, que estaba nuevamente seca.
– Céntrate-, me exigió mi loquera, que con tanto salto temporal se había quedado pensando que el chico del cine tenía algo que ver con la mujer que había vuelto mi mundo del revés-. ¿Qué quieres contarme primero?
No lo sabía…
Cerré los ojos y respiré profundamente varias veces. La mano de aquel chico estaba aún sobre mi rodilla, perdida en algún pasaje de mi adolescencia que no había conseguido superar. El relato de la mala novia lo había sacado a flote, y necesitaba entender por qué me tenía tan cachonda la idea de ponerle ahora los cuernos a mi marido, tras diez años de feliz matrimonio.
Sí, por eso estaba en la consulta de la psiquiatra. No iba a ser porque me gustara pagarle para contarle historias morbosas de mis conocidas depravadas.
La mano de aquel chico, el calor que casi quemaba, la sensación de que si no me metía un par de dedos entre los labios bajos moriría… Contar los latidos que se podían oír a través de la piel encendida.
Deseo. Pérdida de control. Pérdida de los valores.
Sólo deseo…
La mano dejó que los dedos empezaran a ascender por una piel anhelante de caricias. Las yemas apenas rozaron mi muslo, apartando tela de la falda al hacerlo. Cada trozo conquistado fue erizándose bajo su contacto, rindiéndose ante el enemigo. Y cada centímetro se mantuvo a la espera, rogando para que no se detuviera el avance.
La mano llegó a la cadera, y en un movimiento que me recordaba demasiado a la película de Dirty Dancing en el baile final de los actores, sus dedos subieron hasta rozar el pecho, desviándose hacia la clavícula, y perdiéndose en los placeres del cuello.
Toda su mano abierta amoldándose a la curvatura, haciéndola suya.
En ese momento cerré los ojos.
Y justo en ese instante su boca tomó posesión de mi boca, en un beso tan obsceno que nunca había podido olvidarlo. Y mientras su lengua pugnó con la mía por la titularidad del espacio, y los labios no perdían tiempo en las mariconadas de las caricias, su mano fue cerrándose cada vez más sobre el cuello, imponiendo su voluntad, haciéndome suya.
Creo que desde ese momento soy un poco sumisa…
Fue lo más excitante que había hecho en la vida en temas sexuales. El resto, por más placentero que hubiera sido, no había podido calentarme tanto.
Por ello, cuando escuché a la novia infiel decirme que disfrutaba únicamente de las relaciones sexuales cuando le ponía los cuernos a su pareja, mi mundo había quedado patas arriba.
Cualquier hombre ahora me parecía lo más deseable del mundo, y me encontraba muchos al cabo de las horas en el trabajo. Desde aquel día vivía intranquila, viendo entrar a los respetables padres de familia de mi vecindario en mi establecimiento, a comprar pan, y yo deseando llevarlos a rastras a la parte de atrás, donde mezclaba bien de mañana las proporciones justas de ingredientes para conseguir la primera hornada, antes de clarear el día. Mi marido, a aquella hora, aún no habría abandonado nuestra cama, donde habíamos dormido abrazados, él soñando conmigo, y yo soñando con otros…
Deseaba follarme a cualquier hombre que entrara por la puerta. Me daba igual si se lo levantaba a alguna esposa abnegada, o si estaba soltero y vivía de ir follando de cama en cama en cuando se ponía el sol. Los miraba, veía sus manos alargarse para coger el cartucho de pan calentito que yo les tendía, e imaginaba esas manos aferradas a mi cuello, mientras me ponía de rodillas y el caballero, hasta ese momento muy correcto, empezaba a llamarme puta por estar loca por meterme su enorme polla en la boca.
Y recorrerla con la lengua una y otra vez…
Sin descanso. Hasta que se me corriera en la cara. Y sintiera resbalar su leche por mis labios, y goteara manchando el suelo.
– Entonces, ¿vamos a hablar de ti o de ella?
Volví a cerrar los ojos. Inspiré otra vez varias veces seguidas, y sentí el calor subiéndome de la entrepierna hasta el rostro. Deseaba hablar de aquella mujer, que había pedido dos cafés a un camarero la mar de apuesto para tenerme atada a una silla que no me permitía coger una postura cómoda para escucharla. Cuando vino el camarero ni le presté atención. Pero eso fue antes de ver la infidelidad con los ojos con los que la veía ella.
Cuando le pedimos la cuenta estaba loca por follármelo encima de la barra, junto al surtidor de cervezas.
Y ella lo sabía.
Me habría acercado a él, y le habría dicho que la propina había que ganársela. Ciertamente era una frase bastante mala, pero justo en aquel momento estaba descubriendo lo que me había excitado siempre y que no me había atrevido a confesarme a mí misma. El hecho de que de pronto me diera cuenta de que me atraía enormemente la idea de serle infiel a alguien me hacía sentir sucia, mala persona, perversa…
Y precisamente en esas cosas estuve pensando, mientras me comía con la vista al camarero, imaginándome yendo hacia él, levantándome la falda y ofreciéndole mi culo, sin estrenar. Fantasías muy sucias, como serle infiel a mi marido. Y cosas prohibidas, como dejarme sodomizar por un desconocido, ya que nunca antes se habían atrevido a ponerme un dedo en ese orificio… y menos la polla.
Pues estuve muy tentada de separarme las nalgas para él, y pedirle que hiciera los honores.
Mientras la adúltera seguía contándome sus andanzas yo me dejé llevar, y en mi mente el camarero me introdujo un dedo ensalivado justo antes de sacarse la verga por la bragueta, apuntar a mi agujero y presionar con ella aún aferrada con la mano. Gimió y grité al tiempo, pero no frenó en su intrusión hasta que la enorme polla me hubo dejado el culo completamente abierto, dolorido y estrenado por fin. Aún dolía cuando me aferró por las caderas, se retiró hasta sacarla entera, dejando el capullo apenas apoyado en la entrada. Y siguió doliendo con el siguiente empujón, potente y rudo, con el que desplazó mi cuerpo y mi moralidad, dejando sus huevos estrujados contra la piel de mis nalgas. Cada empellón que me dio para llegarme hasta el fondo después, retirándose hasta hacerme sentir vacía, para luego arremeter sus estocadas nuevamente, me hicieron perder el poco pudor que me quedaba. El chocar su cuerpo con el mío, regalándome ese sonido tan propio de películas porno que en mi vida había escuchado en la cama con mi marido, y sus gemidos al tiempo, me tenían absorta. El dolor de sentirme el culo perforado atenuaba la sensación de culpa por estar dejándome follar por un hombre que no era mi amante esposo. Y lo hacía aún más excitante, ya que no era solamente el hecho se ser infiel, sino entregando esa parte de mi sexualidad que jamás había pensado que llegaría a explorar.
Sexo anal regalado a un hombre que tal vez no se lo merecía, y que siempre le había negado al que dormía en mi cama.
Mi primera infidelidad, y la primera vez que me dejaba follar el culo. Y lo cierto era que, en mi mente, me estaban gustando ambos.
Aunque ambos dolieran…
La infiel seguía hablando, y yo entre sorbitos de café me sentía empotrar contra la barra del bar, con las manos aferrando la superficie de madera, para no caer al suelo mientras el camarero me seguía follando la retaguardia. Entrando y saliendo sin descanso. Dilatándome tanto que cuando al fin se clavó y dio paso a su enorme corrida, llenándome entera de leche espesa y caliente, hacía tiempo que no me molestaban sus embestidas.
Mi primera infidelidad real… aunque fuera una fantasía.
Ser infiel. Ese término tan horrible que hacía que cada vez que pensábamos en que nuestra pareja nos pusiera los cuernos nos temblaban las piernas y nos llenaba la cabeza de inseguridades y angustias.
Y nos inundaba de morbo pensar en ser nosotros los infieles.
Nunca me imaginé descubriendo que mi marido tenía una amante. Pero era verdad que al pensar de joven que algún novio podía estar siéndome infiel me hacía sentir sumamente pequeña. Y no me gustaba esa sensación. Con tener que mirar a las personas alzando la cabeza por mi corta estatura ya tenía bastante. La angustia de vigilar a alguien porque temes que esté follándose a otra, temiendo descubrir que es verdad pero deseando hacerlo también para terminar con toda aquella vorágine que se metía en la cabeza y que no la abandonaba ni un instante, no me era desconocida. De joven había ido detrás de mis novios al salir de clase, esperando encontrar algo que me abriera los ojos, o me dejara tranquila.
Pero eso no me había pasado con mi esposo.
Y dudaba mucho que él se imaginara, tumbado en su cama a las cinco de la mañana, que yo estaba fantaseando con abrir la puerta, subir la reja, y pedirle al repartidor de los periódicos que llegaba a las seis de la mañana que entrara a llenarme la boca de carne palpitante y dura. Y todas las mañanas luchaba con la idea de rozarle la bragueta al coger el mazo de papeles que me tendía, para que se tomara la libertad de subirme la falda, me empotrara contra el mostrador de los dulces, y me hiciera jadear con cada arremetida de su verga, con las manos marcando mis nalgas redondas, y los pantalones en los tobillos dejándole pocos movimientos.
Los justos que yo necesitaba, en verdad.
Adelante y atrás, adelante y atrás.
Sin pausa, follándome duro, con el morbo del que no se esperaba compartir sudores y chocar de cuerpos a horas tan intempestivas, ni con la mujer que cada mañana te invitaba a un pastelito de nata por el favor de colocar los fardos de periódicos en su sitio en vez de dejarlos en la puerta.
Sí, la infidelidad. Bendito tesoro para quien la practica, maldita condena para quien la sufre.
El repartidor de los periódicos tal vez no pensara en aquel momento que le estaba siendo infiel a alguien, o que contribuía a que yo, la panadera, me regodeara en el hecho de serlo, aquella misma mañana con él, más tarde con el que me traía el café, y durante la mañana con los cientos de clientes que veían buscando pan y yo quería entregarles mucho más que harina.
Ninguno pensaba en lo que hacía en ese momento… salvo los que lo planeábamos buscando precisamente el hecho de sentirnos malas y odiosas, temerosas de ser descubiertas y a la vez deseosas de ser espiadas por el oficial, con la verga en la mano, machacándosela sin saber muy bien qué era lo que de aquellas rocambolescas histórias conseguía ponerle tiesa la polla.
Sí… que llegara el lechero y lo recibiera sólo con el minúsculo delantal, con el cuerpo cubierto de harina, y sin bragas que taparan las redondeces de mis nalgas. Mojarme la palma de la mano en leche, y ponerla sobre la piel, para que viera como perdía la harina dibujándose el contorno de los dedos, y los chorretones del líquido blanco muslo abajo, buscando el tobillo y el zapato de tacón de aguja. Confesarle al lechero donde necesitaba que me dejara la leche…
O pedirle una muestra antes de pagarle, por si resultaba que no me gustaba su sabor al resbalarme por la lengua, antes de tragarla…
Aquella mujer, malvada novia, me dijo que no le daba morbo follarse a los hombres sin tener pareja. Ella, cada vez que la dejaba un novio, corría a emparejarse nuevamente para sentirse infiel follándose a todo el que se le antojaba. Necesitaba ese anillo en el dedo para poder disfrutar de la sensación de traición que le hacía brillar los ojos cada vez que aferraba una verga en la mano para guiarla entre sus piernas abiertas. Y cada vez que el novio de turno descubría que se pasaba la noche gozando de tantas vergas como podía, la ponía de puta para arriba y la mandaba al carajo.
Y ella, sin perder la compostura, aquella misma noche se vestía con su disfraz de novia formal, para volver a salir de caza.
No podía estar sin novio…
No le excitaba follar sin tener que rezar por las mañanas para que alguien le perdonara sus pecados.
El placer lo encontraba, simplemente, en la traición impuesta en forma de una enorme polla perforando un coño mientras ambos sabían que estaba mal visto. El morbo aparecía cuando en la cama esperaba otra persona, que se preguntaba qué estaría haciendo la pareja… y si lo estaba haciendo sola. Saberse mala, sentirse una puta, hacer daño a posta.
Había morbos con muy mala leche.
Ya me podía haber tocado a mí un fetichismo de los normalitos, como que me gustara que me follaran atada a una cama, ofrecida a los deseos del dueño de las cuerdas. O los deseos de dos… o de tres…
Volví a coger aire.
¿Estaba preparada para hablar de mí?
¿Saldría de mi boca un razonamiento claro de mi problema, de mi necesidad, de mi excitación? ¿O simplemente discurrirían las palabras sin orden ni concierto, poniéndome en la frente una etiqueta marcada a fuego que dijera que era una hija de la gran puta? Miré a mi psiquiatra, que me observaba desde el otro lado de su ancha mesa. Perfectamente serviría para tumbarse en ella y desordenar los papeles e historiales de pacientes, en compañía de otro cuerpo restregándose contra el mío.
Menos mal que la psiquiatra era mujer…
Me levanté del asiento. Por más que respiré hondo no encontré la paz para empezar a vocalizar lo que necesita exteriorizar. Aún no estaba preparada para asumir que tenía un problema.
O pudiera ser que el problema no lo tuviera aún. Si no le había separado las piernas a nadie más que a mí marido no estaba haciendo daño a nadie… aunque me excitara solamente pensando que me estaba follando a otro en nuestra cama, y que él venía de camino del trabajo y entraría en cualquier momento por la puerta. Me encontraría con las piernas colocadas sobre los hombros del amante de turno, y su polla llegándome a lo más profundo de las entrañas. Acoplado a mí, enterrado en mis carnes, y yo atrapada sin remedio por el morbo y el deseo… y su cuerpo y el colchón sudado de nuestra cama. Podría ser que en el rostro aún estuvieran los restos de su primera corrida…
Sí, probablemente no tenía aún un problema, puesto que no le había sido infiel a mi marido.
De lo que no estaba segura era de si conseguiría seguir siendo una mujer decente después de pasar otra vez a la salita de espera para pedir nueva cita con la secretaria, y ver el modo en el que me miraba el macho que, cruzado de piernas y con una revista de coches en las manos, esperaba su turno para ser atendido por la doctora.
Mal aprovechamiento de aquella enorme mesa de despacho, que podría haber sido testigo de la primera mamada a un completo desconocido, en presencia de la doctora, para que entendiera de primera mano mis fantasías…
… Y con la imagen de mi devoto esposo, entrando por la puerta, viniendo a buscarme para que no tuviera que volver a casa en el autobús, con malas compañías.
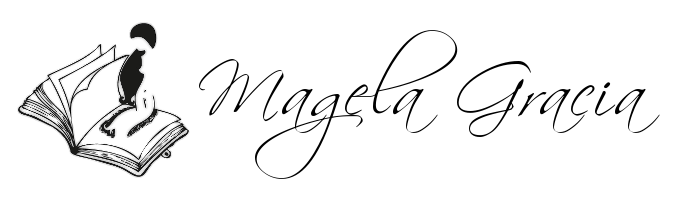









Comments 1
Se dice que el alimento del artista es el aplauso, pero creo que en tu caso es un homenaje masturbatorio, sobre todo, mental. Me has hecho hervir deliciosamente mis pensamientos fetichistas con tu historia. Y aún más, he reflexionado con gran placer acerca de este fetiche y sus profundidades de libertad. Para mí, siempre he relacionado la libertad con la libre sexualidad: el orgasmo es de quién lo trabaja, como tú trabajas tus maravillosos relatos.