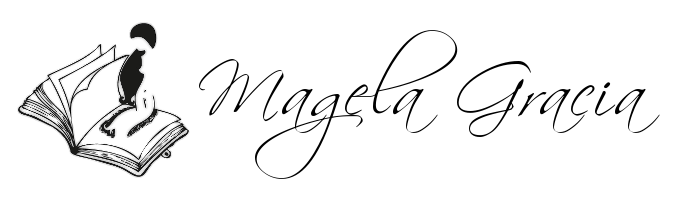Cuando te has terminado la cuarta copa ya no te acuerdas de por qué te bebiste la primera. La cuarta hace que la cabeza dé vueltas, que te rías de todo, que la vida parezca menos seria.
La tercera no tuvo ese efecto, por desgracia. Se la bebió como si temiera que fuera a evaporarse del vaso, con miedo a que el cristal quemara de pronto y el líquido elemento se le escapada convertido en volutas de humo. Con la tercera todavía le dolía el alma…
Pero con la segunda también lo hacía el cuerpo. Ese extraño nudo en la garganta no se le alivió tras dos copas cargadas de un alcohol que sabía a promesas vacías. Demasiado dulce, tal vez, para lo amarga que tenía la boca. La segunda copa dolió porque llevaba poco dinero en el bolsillo y sabía que si no se emborrachaba pronto no tendría para pagar la cuenta, pero sobre todo porque era capaz de recordar exactamente las monedas que llevaba encima, y lo que quería era olvidar…
La primera copa llegó a su mano casi sin haberse sentado en el taburete del bar, con los ojos hinchados por el llanto y las lágrimas secas surcando la piel acartonada. El camarero sabía lo que solía beber cuando llevaba esa mirada en los ojos y esa sonrisa triste en los labios, y no tuvo que preguntar nada tras saludar por su nombre y elegir el tamaño del vaso que rellenaría durante toda la noche.
Tenía la cuarta copa en la mano y seguía doliendo, aunque no debía haber pasado. Ese cuarto vaso era el liberador, pero seguía recordando. Miró al camarero, apuró el trago, y lo puso sobre el posavasos que rezaba un simpático mensaje de «Hoy no busco príncipes azules sino amantes bandidos».
Nunca se había tomado una quinta copa, pero siempre tenía que haber una primera vez para todo. No sabía si perdería la consciencia con ella, pero no iba a abandonar ahora que ya se había propuesto olvidar a golpe de alcohol en vena.
Tal vez, simplemente, lo que importaba era perder la cuenta…