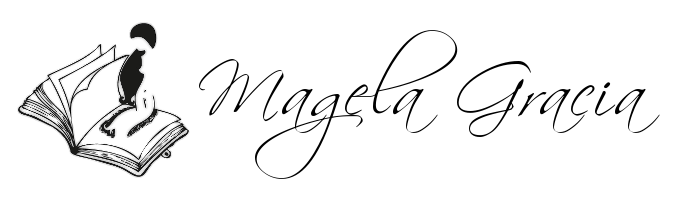– ¿Y por qué demonios no se quita esta mancha?
Arrojó otra vez la casaca del uniforme al interior de la lavadora, buscó en los programas de lavado alguno que tuviera la temperatura tan alta que pudiera desteñir el tejido si no hubiera sido blanco –aunque no estaba segura de que los colores que usaban en los tintes de los uniformes del hospital perdieran alguna vez la intensidad, que siempre los veía igual de llamativos- y metió en el tambor una pastilla de jabón de esas que juran y perjuran que se deshacen de cualquier mancha.
Cerró la puerta con tanta rabia que podría haberla partido.
Era una tontería poner una lavadora con una sola prenda de ropa, pero aquella era la segunda vez que intentaba dejar limpia la casaca y no había tenido éxito. La quinta, si contaba que ya le había echado una gran cantidad de agua oxigenada, un par de cacitos disueltos en agua en una palangana -de uno de esos jabones que venden en polvo en un bote de tamaño ridículo para poder llamarse detergente- y un espray al que le pondría una reclamación en cuanto se le quitara el cabreo por prometer cosas que no cumplía.
Sí, cinco lavados con aquel que acababa de empezar.
Habría sido más rentable tirar la casaca a la basura.
Cuando se la quitó la noche en la que recibió la mancha no pensó más en ella. Necesitaba alejar el olor de la sangre de las fosas nasales. Se metió en el vestuario, con el pelo pegado al rostro y la garganta seca. Llevaban veinte minutos turnándose sobre la camilla para hacer el masaje cardiaco y no sabía decir cuál fue el momento en el que se salió la vía y la sangre brotó hasta su uniforme. Se lo dijo una compañera después, cuando llegó la ambulancia y la apartaron para que recuperara fuerzas.
– Vas a necesitar una ducha…
También necesitaba un abrazo, pero no lo pidió…
Puerta cerrada, uniforme al suelo y agua corriendo por el plástico que hacía de cortina cubriendo el plato de ducha. Por fin se le había tupido la nariz y no le llegaba ni el olor del vómito ni el de la sangre.
Era lo que tenían las lágrimas. Siempre le anulaban el sentido del olfato.
Lloró contra la puerta de su taquilla un buen rato, mientras el vestuario se llenaba de vapor y se desdibujaban las paredes a su alrededor. No le preocupó si había alguien fuera esperando para usar el baño. Necesitaba estar a solas, con la neblina inundándolo todo, haciéndola perder también parte del sentido de la vista.
La pena era que no se podían borrar tan fácilmente las imágenes de su cabeza.
Metió el uniforme en la taquilla, cerró la puerta con el candado, y se sumergió en el delicioso placer de dejarse acariciar la piel por el agua caliente. No tenía jabón a mano pero tampoco lo necesitaba.
Sólo quería confundir sus lágrimas con las gotas que ahora le resbalaban desde la ducha al rostro agotado.
Una semana más tarde fue a abrir la taquilla. Se había empecinado en dejarla cerrada, guardando sus cosas en cajones o llevando al trabajo lo estrictamente imprescindible. Siempre le invadía el mismo desasosiego cuando tenía que enfrentarse a una mancha como aquella, y nunca encontraba el valor suficiente para hacerlo de primeras.
Y allí estaba ahora, viendo como giraba el bombo de la lavadora, con la promesa de que tras aquellas vueltas no quedaría ni rastro de la marca que la atormentaba. Y allí se quedó, abrazándose las rodillas, dejándose acunar por el sonido del electrodoméstico, pensando en todas las cosas que tenía que hacer esa mañana.
La lista de la compra era fácil de planificar.
Tal vez había estado posponiendo abrir la taquilla porque no quería que la mancha le recordara que tenía que hacer una llamada al hospital para preguntar si habían conseguido salvarle la vida.
Pero en eso se centraría después de que calculara cuántos paquetes de leche tenía que meter en el carrito del supermercado.