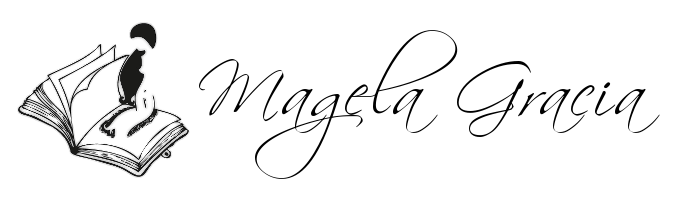El amor es tan importante como la comida… pero no
alimenta.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
alimenta.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Llevaba mucho tiempo tratando de aprender a cocinar, pero había sido en vano.
Cada vez que me acercaba a un fogón, mi mente desconectaba, como si mi pasado hiciera interferencia en mi presente y se encargara de estropearme el futuro más inmediato: lo que me iba a comer.
Todo se me quemaba.
Me había pasado mis años de universidad zampando bocadillos en aquel bareto que ocupaba el bajo del edificio en el que vivía, donde tenía mi pequeño piso compartido.
Desde luego, sabía que eso no era sano; en absoluto. No por nada era enfermera —o estudiaba para serlo, mejor dicho— y entendía de nutrición y esas cosas. Pero, cuando no tienes tiempo ni de respirar, los estudios te agobian un día sí y otro también, la cocina de tu piso es tan pequeña que apenas si cabe una nevera de esas que hay en los apartamentos
de vacaciones, dos fuegos de gas que funcionan a ratos y una mísera tabla para picar las patatas, te das cuenta de que hay cosas que debes posponer.
Y eso hice. Posponer.
Dejé que pasaran los años de estudio, pero, en cuanto terminé el último examen universitario y presenté mi trabajo de fin de carrera, hice lo que llevaba años prometiéndome que haría: apuntarme a un cursillo de cocina.
Lo había visto anunciado todos los veranos mientras me sacaba la carrera. En aquel bareto que me ofrecía mi sustento diario impartían clases culinarias cada septiembre.
Imagino que lo hacían, precisamente, para atraer a estudiantes que iniciaban el curso académico con los buenos propósitos de siempre: ir al gimnasio a diario, adelgazar lo que se había engordado durante las vacaciones, ir aprobando los exámenes uno a uno y no tener que llegar a las reválidas…, leer todos los días, beber menos, visitar más a los padres.
Se trataba de un cursillo de cocina que duraba dos meses de intenso trabajo, según me comentó el dueño del local; él era quien, supuestamente, impartía dichas clases… Un simpático cocinero que siempre tenía listo mi pedido a las dos del mediodía y a las ocho de la noche. Yo era una chica de costumbres, aún lo sigo siendo, y Franki cumplía con
los horarios escrupulosamente; como me gustaba su seriedad, me decidí finalmente a apuntarme a sus clases la última vez que me lo ofreció.
—Te lo vas a pasar bien. No sólo de bocadillos puede vivir una pelirroja.
Franki tendría unos cuarenta y pocos años, bastantes canas en el pelo —disimuladas a veces con un mal tinte— y muchas quemaduras en los dedos… y un par de cortes en ellos, también. En el tiempo que llevaba frecuentando su local, le había conocido tres heridas con puntos en distintas partes de las manos, y no siempre porque se hubiera pasado de listo con los cuchillos. No era un santo, que digamos, y su clientela, a veces, tampoco.
—Lo sé —le respondí, rellenando la matrícula aquella tarde de junio, justo antes de marcharme a disfrutar de mis primeras y verdaderas vacaciones en mucho tiempo.
Exactamente, cuatro años, los que había durado mi carrera de enfermería.
Por fin podía tener dos meses para mí…, para mi familia, para los amigos, a los que había dejado en el pueblo de mis padres, adonde siempre regresaba en verano. Estaba
situado al lado de la playa; quien dice al lado, dice a unos cuantos kilómetros…, pero era nuestra cala perdida, sin acceso por carretera, con una arena casi siempre vacía de gente por lo escarpado del terreno y el agua fría casi en cualquier época del año. Hacía mucho que no pisaba esa casa, que antes había sido de mis abuelos —creía recordar que desde las Navidades—, y estaba deseando asar mazorcas de maíz al lado de lo que fue en su día la escuela de Primaria y que, en ese momento, permanecía cerrada por falta de niños.
***
Fue un buen verano… o, al menos, uno bastante relajado, sobre todo en comparación con los que había tenido mientras cursaba la carrera, pues en estos últimos apenas había
hecho otra cosa que estudiar y tener algún escarceo sexual con un noviete que siempre volvía a mi vida en esa época de aislamiento de todo…, como también ocurrió en esa
ocasión.
Ya me encontraba otra vez de vuelta. Septiembre, el mes de echar currículos por doquier, aceptar los trabajos más precarios y aprender a las malas lo que es incorporarse
a la vida laboral. Y, por supuesto, comenzar a cocinar.
Mi apartamento compartido seguía en el mismo sitio, por suerte. Era lo único que permanecía estable… Estaba situado en una calle céntrica del barrio de moda de la ciudad,
aunque cuando habíamos empezado los estudios sólo era una calle peatonal más, cerca de todo y lejos de nada, sin mucha importancia y sin rentas altas. Desde luego, nosotras
no habríamos podido permitirnos los precios que pedían ese año por los pisos de alquiler en esa zona, pero por fortuna la casa en la que vivíamos era de una tía de la chica con la
que lo compartía y no nos había subido el precio, a pesar de que éste casi se había triplicado desde que vivíamos allí. Un par de locales nuevos en los que se servían copas de revista —de esas que fotografiabas y luego subías a Instagram y te ganabas miles de «Me gusta»—, una discoteca que siempre tenía una inmensa cola en la puerta —y unos porteros frente a la cinta roja que acordonaba la entrada que estaban como para que te hicieran un favor… o dos— y unos cuantos restaurantes de comida de autor —de esos que, por tres bocados de algo comestible colocados en torre con pinzas, te sacaban un dineral que por supuesto yo no podía pagar— habían hecho que aquella tranquila calle se convirtiera en un hervidero de gente que disfrutaba de la vida nocturna.
Mi apartamento seguía en el mismo sitio, pero el bareto que me había dado de comer… no.
En su lugar, con cara de asombro, estaba mirando el nuevo letrero que adornaba la puerta, de un cristal enorme, en el que la serigrafía del nombre del restaurante lo ocupaba
casi todo. O Franki de pronto se había vuelto un sibarita y había pensado en reformar por completo su negocio o me había quedado sin nuestro establecimiento preferido para ir a
encargar algo de manduca rápida que devorar luego en la intimidad de nuestro piso.
Y tenía más pinta de ser lo segundo que lo primero.
—«Come… ¿un último bocado?» —leí en alto, con la voz atenazada por la incertidumbre.
¿Había perdido mi cursillo de cocina? ¿Se había arruinado Franki? ¿Qué había sido de la camarera de ojos enormes y el chico de la cocina, que siempre me sonreía cuando me entregaba el pedido?
El restaurante, a esa hora, estaba cerrado. Acababa de regresar de mis vacaciones y, al ser lunes, a las diez de la mañana, apenas había sitios donde te sirvieran un desayuno
decente en la zona. Mejor dicho, asequible. Me dolió lo que había perdido sin tener muy claro que lo había perdido, ya que, hasta que no consiguiera hablar con Franki o entrar en
el nuevo establecimiento, no sabría si, tal vez, habían trasladado el bareto a una zona menos prohibitiva por culpa de los precios, para dar paso a un restaurante en el que,
obviamente, no me iba a poder permitir sentarme a comer. Tenía pinta de ser el sitio más caro de los que habían abierto en aquel barrio hasta la fecha y, por descontado, seguramente no prepararían bocatas.
—¡La madre que me trajo! —maldije, con rabia, cuando me di cuenta de que, si Franki había quebrado, había perdido el dinero de mi cursillo.
Y yo no estaba para despilfarrar ni un céntimo de euro, pues aún no había conseguido mi primer trabajo.
Justo en ese momento pasó una chica repartiendo panfletos y me entregó uno, precisamente del restaurante caro y usurpador que tenía enfrente. Papel de buena calidad,
buena imprenta y mejor diseño. Ciertamente no iba a poder permitirme esa comida si gastaban tanta pasta solamente en los anuncios del local. Franki, de vez en cuando, me
había dado servilletas de papel con su número de teléfono escrito a boli para que repartiera entre los universitarios y le hiciera un poco de publicidad cuando llegaban las épocas de
exámenes.
Ni punto de comparación, desde luego.
—¿Un último bocado? —pregunté, volviendo a leer el letrero—. ¿Y cuál es el primero?