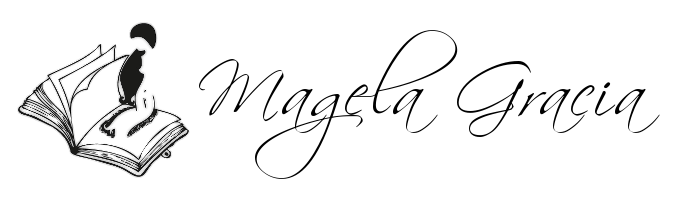Primera parte.
La polla que vivía en mi casa
Odiaba los viernes.
¿A quién no le pasa?
Los fines de semana se hacían largos y tediosos en mi casa. Debía de ser la única chica en el primer curso de mi facultad —o de cualquiera de ellas, ya puestos— que no deseaba que llegara el viernes. Al menos eso podía deducir de los saltos de alegría del resto de los alumnos y de los folios que volaban en clase cada vez que sonaba la ansiada campana a las tres de la tarde. Yo casi ni me movía de mi pupitre, agachando la cabeza, deseando que me tragara la tierra.
Pero nunca me tragaba. Eso de esperar un terremoto que abriera el suelo bajo los pies sólo pasaba en las películas que ponían a última hora un viernes por la noche. De esas que yo siempre me veía hasta el final porque era imposible que conciliara el sueño. Mientras esperaba.
Ninguna otra chica de mi clase lo hacía, lo de agachar la cabeza, por lo que entendí que los viernes sólo los odiaba yo. Yo era la rara.
De lunes a jueves seguía una rutina que adoraba, o al menos así había sido durante el período que había pasado en el instituto. Sus apuntes de matemáticas y los exámenes a primera hora, competiciones en gimnasia, los malos humos en la clase de laboratorio y las largas sesiones de poesía en los ratos de literatura adornaban y simplificaban mis horas. Había sido incluso feliz en mi época de estudios secundarios.
Creo que también era la única chica que los echaba en falta.
Porque debía de reconocer que desde que había empezado la universidad todo se había complicado. Mucho. Y en casa la convivencia no se había simplificado en los últimos años, que digamos.
Aunque la facultad debía de darnos a los jóvenes cierta estabilidad y libertad no había sido mi caso. La sensación de que por fin estábamos estudiando y formándonos para algo que nos gustaba y en lo que disfrutábamos invirtiendo tiempo y esfuerzo para mí se había convertido en un suplicio desde que cambiara de amigas y descubriera lo que les rondaba la cabeza.
O me lo confesaran, más bien.
Sí, echaba de menos el instituto, aunque no precisamente el último año. Ese también había sido patético si me ponía a recordar. El resto no habían sido el paraíso en la tierra pero en comparación con lo que estaba viviendo me lo parecía.
¡Si hasta había disfrutado de los ratos en los que me ponía delante del tablero de ajedrez en las actividades extraescolares! Esas a las que mis padres me apuntaron para que tuviera algo que hacer después de las clases, porque no tenían tiempo para recogerme antes en la puerta del instituto. Por culpa de sus interminables jornadas laborales me había visto aprendiendo ballet, guitarra y macramé. Y como no les gustaba que fuera sola en autobús o andando hasta casa me obligaban a quedarme en clases mientras ellos se organizaban para sacar el trabajo adelante y acordarse de que tenían una hija. Eso, y porque tampoco les gustaba que estuviera delante del televisor en el salón de casa, sin supervisión de un adulto, dejándome la vista y llenándome la cabeza de tonterías.
Víctor no podía estar conmigo a todas horas.
<<Ojalá…>>
- Demasiados “ojalá” en una sola mañana, ¿no te parece? —me dije, sacudiendo la cabeza.
Las clases le daban a mi vida algo de estabilidad, porque cuando entraba por la puerta de casa toda mi atención acababa centrada siempre en lo mismo.
Y había sido por culpa de ellas…
No eran las mismas de la época escolar, ni las que me habían acompañado cuando dejamos de usar uniforme con falda de tablillas y polos recatados. Ahora vestían tacones, medias de rejilla y escotes que quitaban el hipo.
Por no hablar de las malditas minifaldas.
Caras nuevas, pero los mismos intereses.
Había llegado un punto en el que estaba hasta las narices de mis amigas, las del instituto y las de la facultad. Las del colegio no, pero apenas si las recordaba después de tantos años. Las del instituto, con sus aires de expertas y sus sostenes con relleno, empezaron a hacerme preguntas que me dejaron sin palabras a la hora de buscarles las respuestas. Con la boca abierta, sin ganas ni capacidad para contestar.
Que se fueran un poquito a la mierda. Eso les habría contestado yo si llego a lograr emitir algún sonido entre bocanada y bocanada de aire.
¿Acaso no se daban cuenta de que hablaban de Víctor?
Nunca se me había dado demasiado bien lo de las relaciones sociales. Me costaba mucho iniciar conversaciones en el colegio, y creo recordar que mi madre llegó a decirme una vez que ya era así en la guardería. Nunca quise averiguar cómo era mi comportamiento en el jardín de infancia porque a poco que me pusiera a pensar en ello me imaginaba siendo el único bebé con pañales que no jugaba con otros niños ni compartía lo de chupar cualquier cosa a todas horas, independientemente de quién lo hubiera chupado antes.
Un chupete, no seamos mal pensados.
No había cambiado mucho la situación en el instituto, y no había motivo para que fuera a ser de otro modo al llegar a la universidad.
Sólo había conservado una verdadera amiga de mi época colegial y vivía a tantos kilómetros de distancia en la actualidad que ambas, algunas veces, nos habíamos dado por vencidas al intentar mantener la relación a flote. Por suerte siempre encontrábamos nuevamente las ganas tras una noche de insomnio echándonos de menos y llorando a moco tendido, dejando perdido el forro de la almohada.
Y en la basura un puñado de pañuelos de papel hechos una enorme bola.
Con los constantes correos electrónicos en la adolescencia, y alguna que otra reunión de nuestros respectivos padres en la época de verano habíamos salvado la horrible distancia. Sus padres y los míos habían sido amigos desde jóvenes y habían mantenido la amistad al cabo de tantos años. Ese era el motivo principal por el que yo conservaba la amistad con ella, ya que lo ser tímida me imposibilitaba relacionarme mucho con las niñas de mi edad. Pero como había crecido viendo a la hija de los amigos de mis padres casi a diario en las reuniones familiares —y de paso, a su hermano— habíamos desarrollado un cariño sincero la una por la otra.
Y la distancia no había logrado romperlo.
Hasta el momento.
Que todavía nuestra amistad tenía que enfrentarse a la mayor y más difícil prueba de todas.
Mi amiga, mi única amiga, Laura.
Habíamos cursado primaria juntas y fuimos inseparables en el colegio hasta que sus padres, antes de terminar el curso escolar un fatídico mes de febrero, tuvieron que mudarse a la otra punta del país por motivos de trabajo. De eso, haciendo ahora cuentas, hacía demasiados años como para que la amistad no se hubiera visto resentida.
Hacía más de un año que no la veía.
Me había adaptado a tener, solamente, relaciones superficiales con las compañeras de clase que le siguieron. Esas a las que nos empeñábamos —por la edad e inexperiencia— en llamar amigas… aunque no lo fueran.
En el colegio no fue más fácil que en el instituto, y en la facultad la cosa sencillamente fue a peor.
Pero, de pronto, en el último curso antes de las pruebas de selección para entrar en la universidad, habían sido ellas las que me habían buscado a mí. Amigas por todas partes; chicas que, asombrosamente, deseaban pasar tiempo conmigo y hasta visitarme por las tardes en mi casa, cuando no estaban mis padres.
Amigas a las que no vi venir, pero que luego mostraron sus intenciones.
Luego las siguieron las chicas universitarias, tan novatas como yo en el campus. Las había conocido hacía poco más de unos meses en el inicio del curso académico y se perdían al igual que yo cada vez que tratábamos de llegar a la cafetería. Esas chicas, que empezaban a tener sus primeros escarceos con el alcohol y el sexo y que veían tutoriales en “Youtube” para aprender a maquillarse la cara y llegar perfectas un lunes por la mañana a clase.
Esas chicas…
Esas chicas que había metido en mi alcoba y que pudieron ver las pegatinas de “Los Osos Amorosos” que seguían adornando las puertas del armario donde guardaba mi ropa, casi toda pasada de moda.
Esas chicas que ni repararon en que la colcha que cubría mi cama era rosa y la cruzaba de izquierda a derecha un enorme arcoíris que salía de un mar de esponjosas nubes. Y por el que corría un unicornio violeta.
Esas chicas…
Esas chicas se dedicaron a preguntarme, primero con sutileza y luego con total descaro, sobre cosas que nunca en la vida me había planteado. Por el tamaño de la polla de Víctor. Sí, por esas cosas me preguntaron.
¿Pero Víctor podía tener polla?
Y sus huevos… ¿Eran redondos y duros, le colgaban mucho? ¿Se depilaba?
- ¡Y yo qué coño sé! —les contesté al principio, cuando sus interrogatorios me cogieron por sorpresa. Al fin y al cabo pensar de esa forma en el hermano de mi única amiga me parecía de lo más deshonroso, por no decir que hasta me produjo un poco de asco—. Nunca le he mirado la polla. No te digo ya los huevos…
Por descartado, ellas no pudieron creerme. Que las mirara con la cara desencajada cuando hablaban de lo mucho que les gustaría desnudar a mi compañero de piso no les parecía normal. Y yo, algo desorientada ante el giro drástico que habían dado las conversaciones en nuestro círculo de amistades, no les pude dar más explicaciones. Tampoco tenía mucho más que decir, por supuesto. Que no me hubiera fijado nunca en el tamaño de la polla de Víctor, que al parecer había sido la sensación del instituto sin darme demasiada cuenta de ello, tenía que ser pecado como mínimo.
¿Desde cuándo mis amigas se habían vuelto locas?
- Amigas no. No son mis amigas.
Tuve la esperanza de que todo quedara en una anecdótica pregunta hecha al azar tras una noche en la que a una de ellas se le presentó en sueños un tío muy parecido a Víctor. No por nada la cosa había surgido después de ir a ver una película en el cine, donde el actor principal salía más desnudo de lo que yo estaba acostumbrada a ver en cualquier largometraje, y la cosa se fue enredando y degradando hasta que empezamos a hablar de tíos desnudos de carne y hueso. De esos a los que habíamos visto nosotras.
<<De esos a los que habían visto ellas, que yo no había tenido el placer todavía.>>
Pero pronto me di cuenta de que si había sido cosa de una ensoñación todas habían tenido el mismo, y de pronto se habían obsesionado con él. Y eso no podía ser fruto de la casualidad.
O era una enfermedad contagiosa y yo corría el riesgo de acabar portando el mismo virus en la sangre o iba a tratarse de algo que escapaba totalmente a mi comprensión. ¡Era como si me preguntaran por los atributos varoniles de mi padre!
No tuve la suerte de que todo quedara en una simple pregunta.
Víctor había pasado a ser el hombre más interesante de la cuidad para aquellas locas y salidas universitarias.
Del país, si se terciaba.
En ese momento, para mis amigas de facultad, el hermano de Laura era toda una delicatesen. No por nada, cuando aún yo no había cumplido la mayoría de edad y andaba terminando el último curso del instituto, el interés de mis antiguas compañeras me había parecido raro. Pero como estaba demasiado ocupada con los exámenes finales, preocupada en conseguir las mejores notas posibles para poder optar por una buena carrera universitaria, no hice mucho caso de las miradas que casi las hacían quedarse ciegas por falta de parpadeo. O del rastro de babas que iban dejando cada vez que se lo cruzaban cuando iba a buscarme al centro. Si llego a prestarle atención a esos detalles —y no tan detalles, que la cosa era bastante obvia— tal vez yo habría espabilado antes y hubiera empezado a intuir con tiempo lo que se me iba a venir encima.
Que no era otra cosa que tener a un hombre de lo más deseable viviendo en mi casa.
Y, para completar la historia que no eran capaces de creerse, tampoco se me habían abierto los ojos nunca como a ellas cuando se desnudaba delante de mí.
Pude entender en días posteriores que mis llamadas amigas de instituto lo encontraron irresistible en su momento, algo así como el típico protagonista de una novela rosa, caballeroso e irresistible, que siempre se llevaba de calle a la más guapa del baile. A mí también me había tenido durante unos meses algo enamorada, pero había durado tan poco y me había dejado tan claro que no le interesaba en absoluto, que el sentimiento tan pronto como llegó se marchó.
- No mientras. Tardaste un poco en sacártelo de la cabeza —me dije, molesta con mi necesidad de camuflar mis recuerdos con otros que me resultaran más fáciles de aceptar.
Víctor se convirtió, de la noche a la mañana, en el chico más interesante de los que rondaban por el instituto. Era más adulto, más alto y bastante más guapo que nuestros compañeros de clase. Un hombre hecho y derecho. Nosotras, al alcance, sólo teníamos al profesor de matemáticas, que casi rondaba los cincuenta años y doblaba esa cifra en kilos de grasa y algo de hueso.
Podía entender que entonces cualquier hombre nos llamara la atención. Incluso a mí me había llegado a gustar en su momento, incitada por los comentarios de mis compañeras que babeaban y decían que era el chico más atractivo que habían visto nunca. Eso había sido antes de cumplir los dieciocho. Pero había una gruesa línea marcando la separación entre mirarlo a los ojos y decirse a una misma que era un hombre muy guapo y entre mirarlo a la bragueta y estar deseando ver qué tamaño cogía la polla de Víctor cuando de pronto se ponía cachondo.
Pero que me comentaran algo de él mis actuales compañeras, ya adultas, cuando había tanto chico mono suelto entre todas las facultades del campus, era demasiado para mí. Eso era tener muy mala leche. Era como si de pronto se hubieran fijado en un verdadero hermano mío y quisieran hacerme rabiar con ello. Y lo habían conseguido. Cada vez que una de esas chicas me nombraba lo bueno que estaba el hermano de mi amiga en vez de referirse a él con algo de respeto a mí se me cortaba la digestión.
Y mira que yo era capaz de digerir muchas cosas, y no precisamente digeribles.
Me había entrenado a conciencia con mi madre.
De todos modos, Víctor era suficientemente mayor como para que nunca nos fuera a mirar como a las mujeres en las que nos estábamos convirtiendo… Teníamos la guerra perdida antes de comenzar siquiera a luchar, y eso daba rabia.
<<¡Pero si a ti no te gustaba Víctor!>>
Bueno, mujeres en las que se estaban convirtiendo ellas, en verdad, porque yo parecía anclada en la edad en la que las pegatinas en la puerta del armario y un arcoíris en la colcha de la cama eran todo lo que se necesitaba para ser feliz. Una mentalidad demasiado infantil que no concordaba mucho con mi aspecto físico. Aunque, a decir verdad, tampoco era que tuviera un cuerpo voluptuoso y sensual.
No aparentaba la edad que tenía, pero tampoco la que no tenía.
Era seria para los estudios, sensata en el respeto a mis padres y muy cuerda a la hora de tratar con la gente. Adulta para todo, y una cría a la hora de pensar en el sexo contrario.
O simplemente en sexo.
Pero ellas no lo eran. Mis amigas ya habían empezado a probar de todo y antes de preguntarme por Víctor ya me restregaban sus conquistas. Ellas veinte, yo cero. Así no había forma de igualar un partido.
Mis amigas ya eran mujeres.
Mujeres que se morían por poner los labios sobre su tremenda polla, comerla hasta hacerlo correr, probar su leche espesa…
Ellas, no yo. Mis queridas y odiadas amigas. Que yo todavía era lo bastante tonta y poco espabilada en temas sexuales como para no haberme dado cuenta de que tenía un tío bueno y muy follable viviendo en mi casa, con su cama pegada justo al otro lado de la pared donde se apoyaba la mía. Al menos podían haberme comentado primero algo de sus ojos, sus labios, su apuesto y varonil rostro…
Su voz seductora…
¡Por el amor de Dios, que estaban hablando de Víctor! ¿Cómo se les ocurría nombrarme su polla?
¿Y cómo se me ocurría a mí volver a encontrar su voz seductora?
Me había costado mucho trabajo dejar de pensar en él como el chico atractivo del que se habían prendado mis ojos. Enamorada de forma infantil, idolatrando al paladín que siempre se había encargado de mí. Era normal y me lo había repetido cien veces. Es guapo, es listo y ha sido siempre muy atento conmigo. Era normal que acabara necesitando darle un beso. Era normal que a él se le quedara cara de espanto al intentarlo. Yo era una niña y él un hombre.
Yo era la mejor amiga de su hermana.
Él era el hijo que mis padres nunca habían tenido.
Y por eso la cosa nunca fue más allá. Porque tenía dos dedos de frente, porque sabía lo que era, y que tan pronto como empezara a salir con chicos de mi edad de me pasaría la sensación de que estaba enamorada de Víctor. Con diecisiete años una se enamoraba hasta de una piedra.
Pero Víctor no era de piedra… aunque mis amigas pensaban que la polla la tenía que tener tan dura como una.
- ¿Qué coño haces otra vez pensando en su maldita polla?