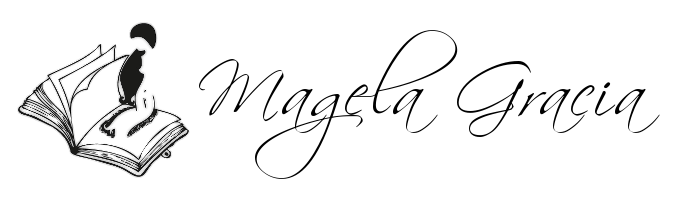Sonó nuevamente el despertador. Hacía sólo cinco minutos que lo había apagado, pero imagino que no debí hacerlo muy bien porque volví a escucharlo con la insistencia de hacía un rato. O, tal vez, me había equivocado al presionar la función “Snooze” en vez de la que desconectaba la alarma hasta el día siguiente. Fuera como fuere me irritó lo suficiente como para que me entraran ganas de darle su merecido. Lo golpeé con el puño y fue a parar al otro lado del cuarto, rodando por el suelo.
No me importó si acabó con las pilas por un lado y la carcasa por el otro.
Enterré la cabeza debajo de la almohada, pidiendo volver a quedarme dormida.
O dormir algo…
Había pasado otra noche en blanco.
Y me esperaba otro horrible viernes por delante.
Víctor me quitó la almohada de encima de la cabeza y me sacudió la espalda, como quien despierta a una mascota para llevarla de paseo a la calle. Me quise morir porque me sentía exactamente eso, un perrillo perdido que no hacía sino seguir la mano de su dueño. Lo malo era que no tenía, y que me empeñaba en lo que fuera alguien que no quería serlo.
Me quise morir por eso… pero era en lo que pensaba todas las mañanas en las que ese hombre me pillaba en la cama.
Así era imposible hacerse la dormida. Y menos cuando el despertador continuaba sonando en el suelo. ¿Cómo coño lo hacía?
— Venga, dormilona. Que luego siempre llegas tarde.
Tuve ganas de decirle que se olvidara de mí, que no pensaba levantarme, que se fuera él a la facultad y me dejara allí, regodeándome en mi sufrimiento, en mi dolor de cabeza y en el malestar de mi cuerpo. Tuve ganas de decirle que no soportaría un viernes más, sobre todo si era a su lado.
Tuve ganas de responderle que gracias a que él me metía prisa nunca llegábamos tarde a ninguna parte. Era el perfecto estudiante, el perfecto cuidador y el perfecto hermano mayor.
Lo que fallaba en esa lista era que yo siempre había sido hija única.
Y por eso seguía teniendo ganas de morirme cada vez que llegaba un nuevo viernes.
Con dieciocho años era lo que ocurría, ¿no? Se sufría la incomprensión de los mayores sin la esperanza de que las cosas fueran a mejorar. Ese pesimismo era el sentimiento reinante. ¿O no todas las adolescentes se sentían hechas una porquería cuando abrían los ojos y se encontraban rozando ya el fin de semana? ¿No era eso lo que pasaba? Tal vez la que estaba completamente loca era yo y el resto del mundo se alegraba de que llegaran un par de días de descanso. Sábado y domingo. Beber hasta perder el sentido, dormir hasta tarde y encontrarte de pronto que estaban amaneciendo en un nuevo lunes.
Yo nunca había encontrado el valor de hacerlo pero tenía que reconocer me a veces me tentaba la idea de emborracharme un viernes y despertarme en lunes. Así no tendría que sufrir lo que sufría. Así no tendría que pasar por lo que estaba pasando. Así no me sentiría insignificante y pequeña en mi propia casa, con mi hermano postizo.
Tenía que hacerme mirar aquel pequeño problemilla por alguien especializado.
Y por especializado quería decir psiquiatra.
Ese seguro que podía hacerme un diagnóstico claro: locura no transitoria.
Lo peor de todo era que las circunstancias no sólo no mejoraban con el paso de las semanas, sino que se empeñaban en empeorar constantemente.
Sobre todo los putos viernes. Los viernes siempre empeoraba mi vida.
Mucho.
Y Víctor era el único culpable.
— Salimos en media hora, mocosa —me dijo, destapándome y dejando al descubierto el horrible pijama que llevaba puesto. De esos que me compraba mi madre porque pensaba que seguía siendo una niña aunque había cumplido ya la mayoría de edad. De esos que le hacían gracia a Víctor cada vez que me veía vestida de esa guisa—. No me hagas meterte en la ducha yo mismo…
<<Ojalá…>>