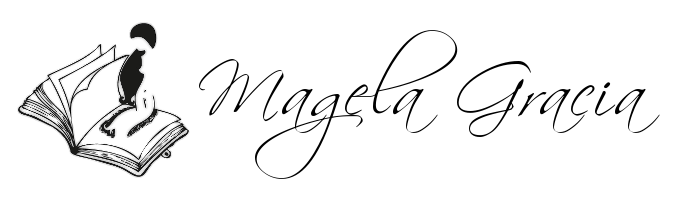Primer Premio en el concurso de relatos del Hospital Universitario de Getafe
“¿Te puedo pedir un favor?”
La pregunta resuena en mi cabeza mientras veo como entran en la sala las flores. Intuyo mi reflejo a través del cristal y sé por él que llevo el maquillaje hecho una pena. Cosa de no haber dormido, de haber llorado mucho, o de ambas. Las guardias en el hospital son muy malas. Se caen un par de pétalos al suelo y me entra una rabia infinita y estúpida, de esas que hacen daño en el estómago, y después en el pecho. Entonces sí que siento una lágrima resbalar hasta mi barbilla, manchándola de rímel, y veo a varias personas quedarse mirando.
No hay mucha gente en la habitación.
No conozco a nadie.
“¿Te puedo pedir un favor?”
Hay veces que tienes ganas de decir que no, que no te metan en líos, que ya tienes bastante con lo tuyo, con lo de tu familia, con lo de tus amigos… No están los tiempos que corren para prodigarse en favores. Pero el arte de cuidar consiste, también, en tender la mano para hacer algunos trances menos amargos. Consolar, acompañar, ayudar.
Recogen los pétalos caídos pero otros acaban pisoteados por los chicos de la floristería. Se me van los ojos hacia sus manos y pienso que ellos solo las cargaron hasta allí, porque se las encuentro demasiado rudas para haber creado algo tan bonito. Me fijo en que son fuertes y que están llenas de arañazos, quizá por las rosas de otros ramos o por estar moviendo cajas de madera pesada. Prejuicios, lo sé, pero no me los imagino eligiendo con dedicación la delicada composición que les había pedido. Fui muy exacta con lo que quería… porque ella lo tenía muy claro. Sabía lo que le gustaba a él.
¿Cómo no iba a hacerlo?
“¿Te puedo pedir un favor?”
Todas las historias trágicas tienen esa pregunta incrustada en su narración en algún momento del recorrido. Y nosotras vemos demasiadas y muy a menudo. Tragedias e historias, aunque también las tenemos bellas como aquellas flores, o con final feliz, como… como…
No me viene ninguna a la cabeza.
Espero que sea por el hecho de no haber dormido, porque recuerdos felices debo tener. En alguna parte están escondidos.
-La acompaño en el sentimiento -me susurra una señora a mi espalda. Veo también su reflejo a través del cristal y estoy a punto de no darme la vuelta.
Pero claro, eso no sería correcto y no lo hago.
-No, lo siento, yo…
En verdad, mirando a mi alrededor, creo que soy lo más parecido a alguien a quien dar el pésame en esa sala. Todo el mundo está desperdigado, como si fuera solo un lugar de paso, un compromiso molesto que en una visita de diez minutos se deja apartada, incluyendo el aparcamiento. ¡Con lo mal que está el aparcamiento en los tanatorios! Casi igual que en los hospitales. Menos mal que allí se va a visitar a los vivos y aquí… Bueno, aquí se debiera venir a ver a los familiares que se quedan llorando a sus queridos muertos, y no al difunto en sí. Al fallecido debían de haberlo querido en vida, respetado en vida, visitado en vida.
Pero allí no había ningún familiar del difunto a quien acompañar. La única que quedaba había sido mi paciente.
“¿Te puedo pedir un favor?”
Se me saltan las lágrimas y la desconocida me tiende un pañuelo de papel. Lo cojo y me desparramo en él, aprovechando que nadie puede ver correr mis lágrimas. Me duele horrores estar allí y saber que no hay nadie más. Que ella ya no está, que él probablemente se dejó morir de pena. Me duele recordarlos a ambos sentados en mi planta, de la mano, contándose sus cosas, todas inventadas. Sí, me dijo ella que desde que enfermó no hacían mucho de nada. Y poco… tampoco.
-¿Qué tienes que contarme hoy? -le preguntaba él en la cena.
-No gran cosa -respondía ella.
-Pues invéntate algo -sugirió un día.
Y así se pasaban el rato. Planeando viajes que no podían hacer porque ella estaba demasiado débil, hablando de recetas que no se podía comer porque todo lo vomitaba o de esa compañera de trabajo que le hacía la vida imposible… pero que no tenía.
-Yo esta tarde me voy de crucero -les solté al ir a cambiarle el suero en el palo de gotero, conociendo su juego, sin tener un euro en la cuenta de ahorros ni días de vacaciones que gastar-. Me pienso dejar el sueldo en pamelas que saldrán volando en la cubierta. Seguro que así conozco al hombre de mi vida. Me recogerá el sombrero y me dará el beso más apasionado de la historia.
-¿Y si no llega a tiempo de recoger la pamela? -me preguntó él, acariciándose la barba.
-Entonces no es el hombre de mi vida.
El recuerdo me hace llorar aún más.
Para cuando retiro el pañuelo de mi cara ya estoy sola. Un pequeño grupo de gente sale lentamente de la habitación, aprovechando el hecho de que no estuviera mirando. Me digo que no pasa nada y me siento en el primer sillón que encuentro a mi espalda, delante del cristal de la cámara refrigerada. Miro las flores. Son bonitas. Son como ella las quería.
Todo está bien.
Llevaba atendiendo a Marta más de un año. No recuerdo exactamente cuánto tiempo más pero tampoco es que me hubiera importado hacerlo toda la vida. Era una chica encantadora. Llegó a mi unidad asustada, como casi todos. Pocos eran los que empezaban la quimio con entereza y una determinación que no les hiciera flaquear al acercarse al sillón frío que les esperaba detrás de una cortina. Normalmente lo hacían acompañados de alguien que les apoyaba en esos difíciles pasos. Y ese alguien era él. Cristobal. Un anciano de mirada alegre y sonrisa torcida que hacía muy poco había dejado de sonreír. Sabía de su sonrisa porque Marta me había enseñado muchas fotos de ambos cuando este salía de la habitación para ir en busca de un café, un chocolate, o una manzanilla. Dependía mucho su elección de cómo tuviera el cuerpo ese día.
Y eso dependía… de cómo lo tuviera Marta. Y ella cada vez lo tenía peor.
Eran abuelo y nieta.
Cristobal había cuidado de ella desde que era una niña, cuando su madre la abandonó en su cuarto para fugarse con el novio de turno y que, según pude averiguar, no era el padre de la criatura. De este ninguno de los dos sabía mucho tampoco, pero no les hacía falta. Se tenían el uno al otro y eso era más que suficiente.
Cristobal había enviudado hacía un par de años y tener a alguien a su lado fue toda una bendición. Era su nieta, su hija, su amiga. Se desvivió por ella y le dio todo lo que necesitó. Ella le devolvió el favor siendo una muchacha feliz, atenta y cariñosa.
-¿Te puedo pedir un favor? -me preguntó Marta cuando, tras mucho luchar en aquella sala por él, se dio por vencida.
Es muy triste ver llegar ese momento. Ese caer de ojos, ese temblar del labio, ese estremecimiento silencioso que, tras pasar, casi te deja gris la piel y el alma. O así la percibe quien contempla y acompaña.
Los dos, de pronto, estaban grises.
Cristobal se retiró a llorar cuando le dieron la noticia. Estuvo indispuesto un tiempo, pero se repuso. Ella tardó algo más en caer, pero cuando lo hizo se convirtió en una fotografía en blanco y negro. Sin profundidad, sin vida, sin ganas.
-Sí, claro -respondí yo, sabiendo que la mayoría de las veces ese sí implicaba demasiado.
Estaba asegurándome de que bebiera agua. Tenía la piel seca y por más crema hidratante que le pusiera en las piernas la cosa no mejoraba. Le tenía cerca de los labios la pajita pero me apartó para seguir hablando.
-Yo voy a tener mi velatorio asegurado. Mi abuelo me llorará-. Escucharle decir eso a una chica que no había cumplido aún los treinta años hacía que te replantearas muchas cosas. El cáncer de mama se la iba a llevar antes de tener marido, hijos o amigos que fueran a durar toda la vida. No, de eso sí que tenía, pero de los que te acompañan unos quince años, no los que te ven arrugarte como una pasa, romperte una cadera y quedarte calva. La miré. En su caso… sí, la habían visto quedarse calva. Había perdido su preciosa melena castaña hacía ya unos meses. Se me escapó un leve suspiro-. Me enterrará y me hará un bonito funeral. Pero… -Se le quebró la voz-. ¿Quién se lo hará a él?
Me vino a la boca la palabra familia. ¿Amigos? ¿Compañeros del club de brisca? Pero no nombré ninguna.
-No estés pensando en esas cosas -la reprendí, pasándole la mano por el pañuelo violeta que le cubría la cabeza, a modo de cascada de pelo como esos de colores que se usaban ahora para alegrarse un poco la cara. Ese día, por más bonito que fuera el pañuelo, no lo conseguía-. Eres demasiado joven para…
-¿Para morirme? -me interrumpió.
-No, nadie es demasiado joven para morirse.
Se me hizo un nudo en la garganta.
-Va a estar solo el resto de su vida…
-Por muy atractivo que pueda resultar tu abuelo -le dije, a modo de broma picándole un ojo- no pienso liarme con él.
Las dos nos reímos. Creo que fue la última vez que la vi sonreír.
A las pocas semanas, Marta dejó libre su sillón.
Como ella misma había augurado, tuvo un precioso velatorio, un entierro muy emotivo y un funeral lleno de entrañables palabras de sus amigos. Y de su abuelo.
Esa fue la última vez que vi a Cristobal.
Apagado y gris, como antes de que Marta nos dejara, me dio dos cariñosos besos y me agradeció todo lo que había hecho por ellos. En aquel momento pensé que no había sido suficiente, pero no se lo dije. A ninguna enfermera le gusta perder un paciente, pero él acababa de decir adiós al único motivo por el que salía de la cama y no necesitaba saber lo que me dolía a mí. O quizá sí. La verdad es que es muy complicado estar en el lugar del que siente menos… pero siente.
Miro a través del cristal de la silenciosa sala. El reloj marca las dos de la mañana. Salí de guardia a las diez y no he cenado. No me importa, ya que tampoco tengo hambre. Quizá debiera servirme un café de esos de máquina. Tengo el paladar un poco atrofiado por culpa de beberlo en la planta, así que no encontraría el oscuro brebaje tan malo. La corona de flores que Marta me pidió que le encargara a su abuelo y que me dejó pagada aquel día luce preciosa. Quería margaritas blancas, la flor que ambos deshojaban en sus excursiones al campo cuando ella era pequeña. Las mismas que sabía que él le pondría a ella.
En una banda violeta que cruzaba la corona había pedido que le escribiera su último mensaje. Lo llevé garabateado en un papel en la cartera hasta esa misma mañana.
No estoy segura de cuánto tiempo más lo guardaré.
“Te ilumino el camino, abuelo. No tropieces. En nada nos vemos”.