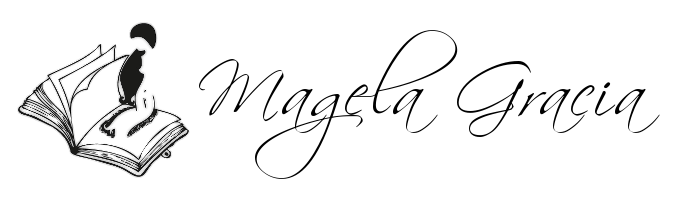Le quité el polvo a la lámpara como quien mata mosquitos con un paño mojado. Con rabia, con fuerza, casi queriendo romperla en cada gesto que le daba.
Casi no… En verdad quería romperla.
Era de esos regalos horribles que te hacen la boda y que por compromiso no lo pones a la venta en las tiendas de segunda mano. Tal vez si hubiera venido de un amigo habría tenido la entereza de decirle a la cara que prefería cambiarla por dinero en la tienda, o por cualquier otra cosa menos horrenda.
Pero a tu suegra no le podías decir que la lámpara era fea.
Al menos… no a la mía.
Cuando nacieron mis hijas se la puse muy a mano para que, por accidente, tiraran del cable que la alimentaba de corriente, con la esperanza que cualquiera de ellas se llevara el susto de su vida recibiendo en la cabeza el golpe del tremebundo objeto. Era el precio que estaba dispuesta a pagar para deshacerme de ella, y si tenia que correr al hospital para que le dieran puntos de sutura en la frente a una de mis hijas pagaría el precio con gusto.
Pero era tan fea que mis hijas hasta se asustaban, y ni había forma de que se acercaran a ella.
Aprendí que si quería que mis hijas no tocaran cualquier cosa de la casa debía ponerle justo al lado la dichosa lámpara.
Mano de santo.
Ahora, con mis hijas emancipadas, mi suegra fallecida hacía años y mi marido sin recordar quién demonios había regalado aquella monstruosidad, ni cuando lo había hecho, yo me debatía entre las ganas de pegarle una patada y hacerla tambalear hasta el suelo o aceptar que me daba miedo que el espíritu de mi difunta suegra fuera a perseguirme hasta la tumba si se notaban demasiado las ganas que tenía de que se hiciera añicos.
No conseguí que cayera a golpe de paño mojado. Ni aquella vez, ni las quinientas anteriores.
Era como jugar a la ruleta rusa. Sabía que algún día tenía que caer al suelo… pero estaba convencida de que un objeto tan feo tenía que albergar el alma oscura de la mujer que lo había regalado. En el preciso momento en que se resquebrajara, mi suegra acudiría a fulminarme, y quedaría reducida a un montón de cenizas al lado de los trozos del memorable regalo.
Y a pesar de ello seguía intentándolo… Porque después de tantos años tenía ganas de que se presentara mi suegra en casa, y reunir el valor de decirle que había tenido muy mala leche obsequiándome con la cosa más espeluznante que se podía adquirir en una tienda de todo a cien.
Antes de acabar reducida a cenizas, que mi suegra tenía que ser una bruja, seguro… me jactaría de haber sido capaz de hacer añicos la puñetera lámpara.
Pero hoy no… Ya, si eso, mañana…