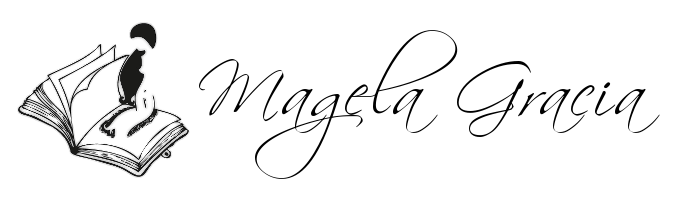Siendo pequeña, una tarde le faltó la cera amarilla para colorear el sol. Tenía ante sí una cuartilla doblada en dos, con una casita de tejado a dos aguas y una enorme chimenea coronando la cima de una colina. Hierba verde salpicada de florecillas, algo que parecía un perro cerca del camino que llevaba a la casa, y un charco a modo de lago que por la inclinación en el paisaje haría tiempo que se habría quedado sin agua, perdida ladera abajo, completaban el cuadro.
Allí, en medio del blanco que la niña no había pintado en el cielo, esperaba su sitio el sol, de rayos irregulares como si de una mata de pelo mal cortada se tratase.
Ante la cara de desconsuelo de la pequeña su padre cogió entre los dedos la cera de color rojo para que lo pintara, extendiéndosela frente a los ojos. Su hija, extrañada, le dijo que el sol sólo podía ir pintado de amarillo. ¿De qué otro color, si no, iba a poder dibujar algo que siempre brillaba en el cielo de forma tan clara?
– Cuando seas mayor verás muchas puestas de sol maravillosas, donde el horizonte se teñirá de cualquier color menos de amarillo.
Su padre le sonrió con ternura, y la pequeña aceptó que aquel hombre que nunca le mentía comenzara a rellenar el vacío de la cara del sol de un rojo intenso, al que añadió más tarde algo de azul, y un poco de violeta. Al principio pensó que de esa mezcla, de repente, surgiría el amarillo que tanto ansiaba, pero tras combinar todos los colores que se le ocurrieron en la parte trasera del folio, pudo entender que el amarillo no se creaba, sino que simplemente existía.
Era un color demasiado especial para conseguirlo mezclando ceras…
Ahora, con cuarenta años, viajaba por el mundo buscando los atardeceres de los que le había hablado su padre. Bahías calmadas en malvas; los rojos ardientes con jirones de nubes enredados en la figura difusa de un sol medio escondido entre montañas; los azules plácidos con los sonidos de las gaviotas de fondo desde una hamaca en una apartada playa; incluso los verdes radiantes escapados de entre las ramas altas de los bosques tropicales, con el vapor de agua ascendiendo delante de su mirada.
Había huido del color amarillo desde que su padre falleció años atrás, decidida a buscar ese atardecer tan especial que coloreó en el papel de su pequeño paraíso. Ahora vivía en una pequeña casita de ladrillo con una enorme chimenea, apuntalada porque el arquitecto le dijo que el tejado a dos aguas no aguantaría el peso, y así había sido. Ella quiso que ampliaran el tiro tanto que a punto estuvo de hundir el techo de teja, bajo la mirada desaprobadora del especialista que se llevaba las manos a la cabeza con cada nuevo ladrillo que se le añadía a la chimenea.
Se había hecho pintora…
Y en las tiendas especializadas, donde compraba sus pinturas para seguir plasmando atardeceres inolvidables, la conocían como la supersticiosa, ya que cada vez que iba a comprar una caja nueva de pinturas dejaba sobre el mostrador el tubo de color amarillo…
Ninguno supo nunca que no le hacía falta.
Ella iba buscando atardeceres distintos.